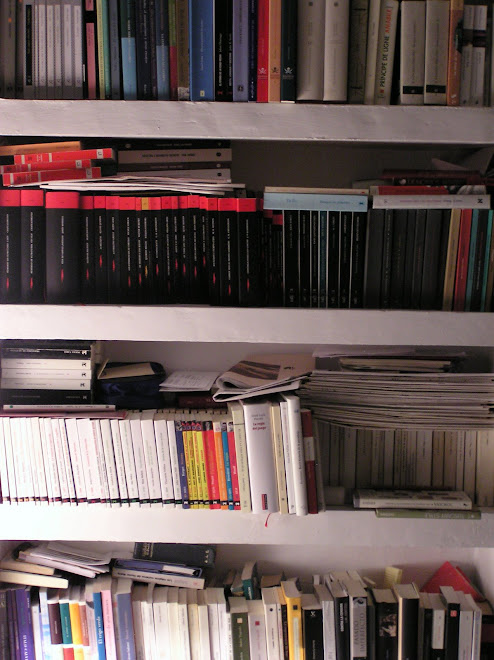He aprovechado estos días (bueno, no tanto), para comprobar en la red las aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías. Hay páginas y gadgets espectaculares (y difíciles de usar), y montones de sitios con iniciativas loables y bienintencionadas, pero la impresión general es la de una cuadrilla de niños a los que se les ha regalado un juguete maravilloso con el que no saben qué hacer y cuyos contornos se limitan a explorar torpemente. Intuimos el potencial de la tecnología disponible, pero no sabemos por dónde empezar. El problema (hay más de uno, pero el principal) es que un uso correcto de las TIC es incompatible con un sistema educativo convencional. Porque no se trata de adaptar el programa a la pizarra digital o a Internet, sino de cambiar la forma de enseñar. Todavía no ha calado la idea de que estamos viviendo un landslide (palabrejo de moda tras la victoria de Obama), mucho mayor que cualquier otra revolución política o militar que hayamos conocido, y que los cambios son inevitables (y probablemente indoloros). La revolución lleva años fraguándose con nuestra silenciosa colaboración, y avanza sin remedio.
Eso los que quieren hacer algo, porque la brecha entre los profesores que han aceptado los cambios y los 'resistentes' aumenta magnis itineribus. Los argumentos de estos últimos son, por cierto, bastante frágiles, y suelen venir dictados por la comodidad (porque ¡cuidado!, la tecnología, que nadie se engañe, no ahorra trabajo; al contrario). No hay tal dilema, no se trata de elegir una opción, de la misma forma que nunca hubo un referendo para decidir si se aceptaba la imprenta o no ("Vota sí a la imprenta", "Abajo Gutenberg"). Pienso, aunque sea ponerme estupendo (por algo este es mi blog y digo lo que quiero), que el conocimiento de las TIC no debería ser una opción, igual que no lo es la alfabetización tradicional; es decir, si a usted le parece normal que se le exija saber leer y escribir para poder dar clase, comprenderá también que le exijamos un manejo real de las TIC para poder enseñar a sus alumnos. Porque actualmente el analfabeto, no nos equivoquemos, es el que no sabe colgar un vídeo, abrir un foro o crear una página web; pensad, si no, en qué habéis hecho con más frecuencia en 2008: ¿escribir cinco líneas a mano o consultar la web?

miércoles, 31 de diciembre de 2008
lunes, 29 de diciembre de 2008
Bloody Christmas
Por sangrientas, digo, no por otra cosa, como en Tres ratones ciegos, Navidades trágicas o en La aventura del pudin de Navidad. Siempre me imagino en casa el ambiente que se respira en el ciclo navideño de Agatha Christie, con sus evocadores banquetes (hay un libro dedicado exclusivamente a las recetas que aparecen en sus libros, titulado Cremas y castigos) y con sus tipos deliciosamente tradicionales e imposibles. Las novelas no valen un churro, pero nadie ha conseguido transmitir esa atmósfera ideal de tartas y manors decadentes y peligrosísimas, y sobre todo, nadie ha sabido crear en el lector el deseo de compartir las Navidades con sus protagonistas. Por eso me gustan (las Navidades y las novelas). Eso no significa que me muera por participar en la clase de circuitos aberrantes que intentan reproducir la anécdota de los libros hasta el detalle (seguro que existen y son un éxito clamoroso), sino que me encantaría estar allí de verdad, ser un invitado más en la mesa en la que cena un extravagante detective belga, o pasar una noche en la pequeña pensión aislada por la nieve donde, al parecer, ha conseguido colarse un asesino...
lunes, 15 de diciembre de 2008
Olvido
Recuerdo unas pocas palabras del curso de sánscrito al que asistí hace ya muchos años (un curso impartido por Ana Agud, muy irregular porque tenía que adaptarse a alumnos de niveles muy dispares; incluso llegué a aprender, aunque no era necesario, el alfabeto devanagari). Son palabras evocadoras, secretos ensalmos que sirven todavía para asombrar a mis alumnos adolescentes, pero que a mí me causan cierta melancolía, porque sé que no son más que voces fantasmales y sin sentido, que me recuerdan todo lo que he olvidado. Mucho. No solo lo que sabía, que no era tanto, sino la curiosidad para saber más de más cosas, el interés por ciertos temas, una flexibilidad, en suma, que no se recupera. Aprender es seleccionar, y con cada elección se pierde: al principio no importa, pero luego se descubre el infinito territorio de los descartes y su naturaleza irrevocable. En un pequeño ensayo que publicó Península hace tiempo, Jacqueline de Romilly sostenía que, a pesar de este prejuicio, seguimos sabiendo cosas que creemos olvidadas (lo llamaba 'el tesoro de los saberes olvidados'), pero sus observaciones son un pobre, aunque cierto, consuelo. He olvidado muchas cosas que me interesaban verdaderamente, y al mismo tiempo he aprendido otras absurdas, irrelevantes o triviales. Prohibido arrepentirse.
sábado, 13 de diciembre de 2008
Extra imperium nulla salus
La ultima ratio de cualquier sociedad humana (no solo del estado, sino de cualquier comunidad) es la coacción. Esto es algo bien sabido por lo menos desde Hobbes, pero se nos suele olvidar, porque solo tenemos contacto con las múltiples convenciones que disimulan el poder tiránico de sus cadenas. Aunque sepamos que están a nuestro servicio, todos los funcionarios y los delegados del estado (el chófer del autobús o el soldado) son, en última instancia, representantes de esta coacción, y todos la ejercen, con mayor o menor disimulo. En algunas ocasiones llegamos a vislumbrar la violencia secreta que sostiene nuestro bienestar y la brutalidad de su aparato, como sucede en el cuento de Úrsula K. Le Guin 'Los que se alejan de Omelas', [una comunidad idílica que debe su felicidad a la tortura permanente de un niño]. Pero seamos sinceros: el sistema no ofrece alternativas y no tolera la disidencia. La amenaza es imperiosa y se nos recuerda de vez en cuando: "Sométete o serás destruido". Acepta sus condiciones o serás expulsado hacia los márgenes, al gehena de la anarquía. Y recordad que en el exterior hace mucho frío.
El sistema educativo es el órgano más sutil de este siniestro Leviatán. Su naturaleza coercitiva no es tan explícita como la del ejército o la policía, pero proyecta con idéntico celo su imperio de indiscutibles exigencias y aplasta sin escrúpulos cualquier asomo de rebeldía. Pronto lo intuyeron los griegos, que comparaban el proceso con la conducción y la doma de animales [tema que trata Claude Calame en uno de los libros que deberían traducirse inmediatamente al castellano, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque]. Aunque nos resistamos a admitirlo, los profesores somos colaboradores y agentes principales de esta represión sistemática, porque un profesor puede disculpar la ignorancia, pero nunca perdona la indisciplina. Con más o menos habilidad, todos reclamamos obediencia marcial en clase, el espacio donde se ejerce nuestra arbitraria e ilimitada autoridad. Por eso, no os creáis una palabra cuando os digan que tal o cual materia, que tal o cual profesor, promueve el espíritu crítico de vuestros hijos. Todo esto es muy foucaultiano, pero es que la de Foucault era una visión bastante exacta, aunque inquietante, de la realidad. Otra cosa es que haya alternativas. No las hay.
El sistema educativo es el órgano más sutil de este siniestro Leviatán. Su naturaleza coercitiva no es tan explícita como la del ejército o la policía, pero proyecta con idéntico celo su imperio de indiscutibles exigencias y aplasta sin escrúpulos cualquier asomo de rebeldía. Pronto lo intuyeron los griegos, que comparaban el proceso con la conducción y la doma de animales [tema que trata Claude Calame en uno de los libros que deberían traducirse inmediatamente al castellano, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque]. Aunque nos resistamos a admitirlo, los profesores somos colaboradores y agentes principales de esta represión sistemática, porque un profesor puede disculpar la ignorancia, pero nunca perdona la indisciplina. Con más o menos habilidad, todos reclamamos obediencia marcial en clase, el espacio donde se ejerce nuestra arbitraria e ilimitada autoridad. Por eso, no os creáis una palabra cuando os digan que tal o cual materia, que tal o cual profesor, promueve el espíritu crítico de vuestros hijos. Todo esto es muy foucaultiano, pero es que la de Foucault era una visión bastante exacta, aunque inquietante, de la realidad. Otra cosa es que haya alternativas. No las hay.
domingo, 7 de diciembre de 2008
Caos y pandemónium
En una de las pocas escenas de Arma Letal no-sé-cuántos que denotan la pertenencia de sus guionistas a la devaluada especie de los sapiens, René Russo se queja de los desastres que han provocado los protagonistas, destruyendo la ciudad y "...provocando a su paso un auténtico caos y pandemónium" (en su primera acepción, "capital imaginaria del reino infernal"). A continuación se presentan Mel Gibson y Danny Glover, y el primero dice: "Yo soy caos y él es pandemónium".
Hace unos meses (hablo de julio de 2008) y después de una escalada pavorosa y sin precedentes, el barril de petróleo alcanzó un precio desorbitado, inimaginable unos meses atrás. Al margen de las pertinentes aclaraciones (como que parte de esa subida se debía a la depreciación del dólar), se ofreció entonces un arsenal de hipóstesis geo-político-estratégico-económicas de por qué ese precio era el que era. Que conste que todas las explicaciones eran la mar de convincentes, y que calaron hondo entre la gente, que las asumía ya como profundas revelaciones aprehendidas por su solo magín: que si Rusia, que si China, que si Venezuela, o Dubai, yo qué sé, todo parecía sensato entonces. Esas explicaciones, repito, se convirtieron en poco menos que axiomas que nadie discutía porque se consideraban verdades apodícticas. Lo bueno es que quien nos las daba se arriesgaba sin dudarlo a ofrecer un pronóstico, como si el hecho de dar una explicación persuasiva de la realidad le confiriera poderes proféticos. Bueno, no me interesa ahora insistir en si esas anticipaciones se han hecho realidad o no (seguro que hay alguna que sí). Lo que me interesa es señalar que todas las razones que daban para que el precio aumentara siguen siendo válidas ahora que ha vuelto a sus habituales intervalos; es decir, la demanda en China es la misma ahora que hace seis meses, ¿no? Y me imagino que Putin no se habrá conmovido demasiado por las dificultades de Lehman Brothers y Goldman Sachs. Ya, ya, seguro que los mismos que explicaban la subida tienen ahora otro montón de explicaciones para la bajada, y seguro que son tan convincentes como las otras. Sin embargo, a mí me parece que, igual que en Arma Letal, reinan entre nosotros caos y pandemónium, divinidades estas que han venido a sustituir a los ídolos primitivos, como los nuevos dioses del frontisterio aristofánico. Solo que aquellos, por lo menos, tenían gracia.
Hace unos meses (hablo de julio de 2008) y después de una escalada pavorosa y sin precedentes, el barril de petróleo alcanzó un precio desorbitado, inimaginable unos meses atrás. Al margen de las pertinentes aclaraciones (como que parte de esa subida se debía a la depreciación del dólar), se ofreció entonces un arsenal de hipóstesis geo-político-estratégico-económicas de por qué ese precio era el que era. Que conste que todas las explicaciones eran la mar de convincentes, y que calaron hondo entre la gente, que las asumía ya como profundas revelaciones aprehendidas por su solo magín: que si Rusia, que si China, que si Venezuela, o Dubai, yo qué sé, todo parecía sensato entonces. Esas explicaciones, repito, se convirtieron en poco menos que axiomas que nadie discutía porque se consideraban verdades apodícticas. Lo bueno es que quien nos las daba se arriesgaba sin dudarlo a ofrecer un pronóstico, como si el hecho de dar una explicación persuasiva de la realidad le confiriera poderes proféticos. Bueno, no me interesa ahora insistir en si esas anticipaciones se han hecho realidad o no (seguro que hay alguna que sí). Lo que me interesa es señalar que todas las razones que daban para que el precio aumentara siguen siendo válidas ahora que ha vuelto a sus habituales intervalos; es decir, la demanda en China es la misma ahora que hace seis meses, ¿no? Y me imagino que Putin no se habrá conmovido demasiado por las dificultades de Lehman Brothers y Goldman Sachs. Ya, ya, seguro que los mismos que explicaban la subida tienen ahora otro montón de explicaciones para la bajada, y seguro que son tan convincentes como las otras. Sin embargo, a mí me parece que, igual que en Arma Letal, reinan entre nosotros caos y pandemónium, divinidades estas que han venido a sustituir a los ídolos primitivos, como los nuevos dioses del frontisterio aristofánico. Solo que aquellos, por lo menos, tenían gracia.
lunes, 1 de diciembre de 2008
Consulta
En respuesta a la consulta que me han realizado, no conocía ningún libro de ese autor (ni al propio autor; ¡gracias, Wikipedia!). En La Casa del Libro solo aparece un título, y algunos más en la versión francesa de Amazon (todos, sin embargo, de segunda mano). Te recomiendo la página de Iberlibro, donde se puede conseguir todo lo que se ha publicado en castellano (sobre todo en la madrileña librería Librópolis) por unos precios muy razonables. Siento no poder ayudarte más; si tengo alguna novedad, te lo haré saber de inmediato.
domingo, 30 de noviembre de 2008
Bic Cristal escribe normal
Arrecia la polemica sobre el arte contemporáneo; a mí las obras de Damien Hirst me parecen muy graciosas, pero bueno, habrá que hacer caso a Tàpies (también me gusta), que despotricaba el otro día contra el pérfido (y mutimillonario) autor inglés (por si alguien lo duda, cuando digo que me hacen gracia sus obras quiero decir que me divierten cuando las veo en los periódicos o en los museos, pero no que me gastaría más de cien euros en ninguna de ellas). Ante la falta total de criterios firmes que permitan distinguir la broma de lo sublime, se advierte un regreso a la prestidigitación. Y puesto que de prestidigitadores se trata (siempre se me ha resistido esta palabra; deberían hacer un trabalenguas con ella), os recomiendo que echéis un vistazo a la obra de Juan Francisco Casas (aquí). Os ofrezco una muestra pequeñita, porque seguro que las fotos tienen copyright:




Diréis: ¿y qué tiene de especial este fotógrafo? Pues que no es un fotógrafo, sino un pintor hiperrealista. Y no solo pintor (que también, como se puede comprobar en su página web), sino autor de dibujos realizados exclusivamente con boli Bic. Sí, sí, las 'fotos' de arriba están hechas con boli. Seguro que las habéis visto antes, porque ha sido uno de los artistas residentes en la Real Academia de España en Roma, sus obras (no estas, otras un poco más pudorosas) han salido en varios telediarios y acaba de recibir un premio. Sus temas predilectos no son muy variados, la verdad, pero si están basados en su biografía, plantean ciertos interrogantes sobre su estancia en la capital de Italia. El primero, sin duda: ¿cómo se consigue una beca como la suya?




Diréis: ¿y qué tiene de especial este fotógrafo? Pues que no es un fotógrafo, sino un pintor hiperrealista. Y no solo pintor (que también, como se puede comprobar en su página web), sino autor de dibujos realizados exclusivamente con boli Bic. Sí, sí, las 'fotos' de arriba están hechas con boli. Seguro que las habéis visto antes, porque ha sido uno de los artistas residentes en la Real Academia de España en Roma, sus obras (no estas, otras un poco más pudorosas) han salido en varios telediarios y acaba de recibir un premio. Sus temas predilectos no son muy variados, la verdad, pero si están basados en su biografía, plantean ciertos interrogantes sobre su estancia en la capital de Italia. El primero, sin duda: ¿cómo se consigue una beca como la suya?
sábado, 15 de noviembre de 2008
Continuos
La naturaleza de la realidad es continua, pero el lenguaje trabaja con categorías y funciones discretas. Es decir, las oposiciones día / noche, joven / viejo, alto / bajo, rico / pobre, no existen más que en un sentido lingüístico: todos sabemos que a las 3 a.m. es de noche, y que a las 13 p.m. es de día, pero no podemos discernir en qué momento se ha pasado de un estado al otro, y lo mismo vale para los demás pares (en otras palabras, la muy antigua paradoja del sorites). La ignorancia de la naturaleza continua de la realidad y los intentos de reproducir en ella las oposiciones lingüísticas suelen traer problemas y causar paradojas constantes, legales sobre todo, porque la ley exige la exactitud de los límites. En cuanto se promulga una norma en la que sea relevante un criterio ob aetatem, es decir, una edad mínima para votar, para trabajar, para lo que sea, queda de manifiesto su arbitrariedad; por eso, cuando surge alguna polémica acerca de estas cualificaciones de edad, como ha ocurrido recientemente con el caso de la niña que rehusó una operación de corazón que podría prolongar su pesadilla iatrogénica, queda al descubierto lo absurdo del sistema. No hay razón (moral, sociológica o metafísica), más que la mera necesidad administrativa, para sostener que los jóvenes de diecisiete (de dieciséis, de quince...) años no pueden votar o hacer lo que les dé la gana, y eso resulta inquietante, porque quizás tengan razón cuando protestan por el régimen de incapacidades al que se hallan sometidos.
miércoles, 12 de noviembre de 2008
Bolonia
Una de las exigencias menos negociables de la ciudadanía debería ser la de la información; es decir, el derecho a recibir buena información (clara y verdadera; dejemos de lado los accidentes epistemológicos que nos asalten en el proceso) es previo a los demás, porque es el que nos permite tomar decisiones correctas en asuntos que nos conciernen. Explicar fenómenos complejos con palabras sencillas, de forma que todo el mundo los entienda, es una de las cosas más arduas que existen (si no, que se lo pregunten a los profesores). Esto, que resulta ya difícil de por sí, se complica más aún si sabemos que una de las principales estrategias de la política es crear, sobre cualquier asunto, una "enorme masa de información pegajosa", como la llamaba Soledad Gallego (cf. la entrada a este blog del 3 de septiembre), en la que sea imposible discernir los hechos de las opiniones, lo documentado de lo verosímil, lo cierto de lo probable. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a ello que no nos damos cuenta de su escandalosa frecuencia. Así, el ciudadano no sabe si la energía nuclear es buena o mala, si los transgénicos son buenos o malos, si el calentamiento global es culpa nuestra o no, etc. Obsérvese que el plantear estos asuntos como dilemas es ya un error, porque suelen ser cuestiones equívocas en las que existen variables múltiples y que admiten puntos de vista complementarios, distintos pero no contradictorios, pero el debate exige simplificar.
El Gobierno (los gobiernos, porque han sido varios) lo ha hecho muy mal con el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Proceso de Bolonia). Lo ha hecho mal porque todas las noticias que llegan sobre él son (y perdón por el chiste), una auténtica salsa. Seguramente nadie conoce los detalles de los documentos originales ni las intenciones de sus promotores, pero esa ignorancia no impide que nos definamos vehementemente. Yo tampoco conozco esos detalles, pero puesto que hay que simplificar, hagámoslo: creo que el Proceso indica claramente una tendencia, señalada ya por la prensa: la americanización del modelo europeo de la educación superior. Creo sinceramente que esto es bueno, pero soy consciente de la debilidad de mi posición. Datos: según la clasificación de la Universidad Jiao Tong de Shangai (una de las más aceptadas), entre las cincuenta mejores universidades del mundo hay ¡37 estadounidenses!, 5 de Reino Unido, 2 de Japón, 2 de Canadá, 1 de Francia, 1 de Dinamarca, 1 de Holanda y 1 de Suiza (se puede consultar en la página ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm). Es cierto que en estas clasificaciones se favorecen ciertos valores no necesariamente universales (competitividad, eficiencia), pero resulta que estos valores coinciden con los que dominan nuestra sociedad. Por otro lado, si nuestras universidades pudieran alegar en su descargo que alientan la formación humanística y ciudadana de sus alumnos, aún tendrían una disculpa, pero no es así: lo único que alientan es el conformismo y la mediocridad. El modelo estadounidense está lejos de la perfección: una universidad verdadera debería buscar exclusivamente el conocimiento, promover la curiosidad y servir de asiento a las expresiones más elevadas del espíritu humano. Pero mientras no llegue esa Academia platónica, el modelo de Harvard seguirá siendo superior.
El Gobierno (los gobiernos, porque han sido varios) lo ha hecho muy mal con el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Proceso de Bolonia). Lo ha hecho mal porque todas las noticias que llegan sobre él son (y perdón por el chiste), una auténtica salsa. Seguramente nadie conoce los detalles de los documentos originales ni las intenciones de sus promotores, pero esa ignorancia no impide que nos definamos vehementemente. Yo tampoco conozco esos detalles, pero puesto que hay que simplificar, hagámoslo: creo que el Proceso indica claramente una tendencia, señalada ya por la prensa: la americanización del modelo europeo de la educación superior. Creo sinceramente que esto es bueno, pero soy consciente de la debilidad de mi posición. Datos: según la clasificación de la Universidad Jiao Tong de Shangai (una de las más aceptadas), entre las cincuenta mejores universidades del mundo hay ¡37 estadounidenses!, 5 de Reino Unido, 2 de Japón, 2 de Canadá, 1 de Francia, 1 de Dinamarca, 1 de Holanda y 1 de Suiza (se puede consultar en la página ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm). Es cierto que en estas clasificaciones se favorecen ciertos valores no necesariamente universales (competitividad, eficiencia), pero resulta que estos valores coinciden con los que dominan nuestra sociedad. Por otro lado, si nuestras universidades pudieran alegar en su descargo que alientan la formación humanística y ciudadana de sus alumnos, aún tendrían una disculpa, pero no es así: lo único que alientan es el conformismo y la mediocridad. El modelo estadounidense está lejos de la perfección: una universidad verdadera debería buscar exclusivamente el conocimiento, promover la curiosidad y servir de asiento a las expresiones más elevadas del espíritu humano. Pero mientras no llegue esa Academia platónica, el modelo de Harvard seguirá siendo superior.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Caridad
A pesar de San Pablo, la caridad es una rara virtud (si es que realmente lo es); rara por poco habitual y por paradójica. La ambigüedad se advierte también en las parábolas del Evangelio que nos hablan de ella, tanto en el mandato acerca de la mano izquierda como en la crisis (por separación, digo) de los condenados. El diálogo que se establece entre Cristo y los dos grupos (que cito de memoria) es especialmente conmovedor: "-Pero, Señor, si nosotros nunca te dimos de comer, ni de beber... -Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo [...]. -Pero, Señor, si nosotros nunca te negamos comida, ni bebida... -Cada vez que se la negasteis a uno de estos, me la negasteis a mí." Obsérvese que en esta ocasión inaugural los protagonistas habían actuado espontánea y desinteresadamente, sin saber que su conducta iba a ser premiada, pero esas condiciones iniciales ya no volverían a darse nunca. Los actos posteriores de caridad ya no serán inocentes, sino que estarán condicionados por la perspectiva de una compensación infinita. De ahí que el pasaje sea equívoco, porque contradice prima facie el sentido de la caridad como impulso que debe pasar inadvertido. Toda manifestación de ese impulso tendría que ser anónima y gratuita y no calcular recompensas (de cualquier tipo: económicas, escatológicas o de simple satisfacción personal), así que su obtención (incluso ex post) devalúa la gratuidad del acto, exigencia imprescindible en estos casos. Por eso, aunque es la más admirable, también suele ser la virtud que más fácilmente se corrompe, y la más sujeta a manipulaciones de todo tipo. Si no,véase de nuevo Plácido, y su terrible final.
jueves, 6 de noviembre de 2008
No generalicemos
Reconozco la inconstancia de mis ideas y mi extrema susceptibilidad a la persuasión; es decir, me dejo convencer pronto y sin demasiado esfuerzo. De ahí mi incapacidad para discutir, porque enseguida empiezo a pensar que mi interlocutor tiene algo de razón. Sánchez Ferlosio observó en una entrevista lejana que nadie convence a nadie, pero el comentario no es exacto: lo cierto es que nadie confiesa que le han convencido, aunque haya sido así; si uno es medianamente razonable, empezará a rumiar las razones del otro en cuanto acaba el intercambio. Por el contrario, a mí me sucede lo que a De Quincey (Los oráculos paganos y otras obras selectas, Valdemar): "Y el punto de arranque de mis impertinentes preguntas fue exactamente mi incapacidad para ser escéptico, no ese celo latente de que algo debe ser falso, sino la confianza demasiado absoluta de que todo ha de ser verdad". A lo que voy es a que mi tendencia a la contradicción me lleva a pensar que a los demás les pasa algo parecido. Por eso las generalizaciones son tan odiosas: si ni siquiera puedo afirmar "pienso así", ¿cómo voy a poder decir "x piensa así", y mucho menos "un país entero piensa así"? Sin embargo, la comunicación depende de generalizaciones de esa naturaleza: "los americanos piensan esto", "los europeos son aquello". ¿Quién nos ha concedido el privilegio de ser intérpretes de la voluntad ajena, y no de una o dos, sino de millones de personas? Disculpemos pues, las inexactitudes, porque si no, como concluye el Tractatus, solo nos queda el solipsismo de los filósofos.
miércoles, 5 de noviembre de 2008
Esbozos pirrónicos
No quiero ser aguafiestas, pero toda la ilusión y la euforia de los estadounidenses me resultan extrañas. No digo que esa ingenuidad (sincera probablemente) sea mala; al contrario, creo que es uno de los rasgos más amables de la sociedad americana, pero la esperanza del cambio y sus manifestaciones más obvias me parecen estridentes, y sospechosas si proceden de un político. No hablo ya de las declaraciones de la población más deprimida de Chicago (donde, según La Vanguardia, adivinan una nueva parusía, pero no la más que posible traición posterior), conmovedoras por su candidez. Tampoco significa que prefiriera a McCain, pero el dilema, planteado como suele suceder en las elecciones, reduce la complejidad del asunto. ¿Alguien piensa, de verdad, pero de verdad, que la llegada de Obama a la presidencia de los EE.UU. va a reducir el porcentaje de población penitenciaria negra? ¿O que cuando llegue el próximo tornado no serán los más pobres los que sufran de nuevo sus consecuencias? Bien, pero eso no significa que es mejor la postura contraria, porque el escepticismo, a pesar de su noble etimología, suele conducir a la parálisis. Siempre me ha gustado un aforismo (creo que de Scott Fitzgerald), que dice que la señal de verdadera inteligencia es sostener dos ideas contrarias al mismo tiempo. Yo soy de la escuela de Tucídides, de la que asoma en el episodio corcirense y anticipa, de forma providencial y emocionante, que lo que sucedió allí entre los seguidores de uno y otro partido seguirá sucediendo siempre mientras la naturaleza humana siga siendo la misma.
lunes, 3 de noviembre de 2008
Pro bono
A pesar de que todo el mundo la conoce, la gravedad es una fuerza misteriosa sobre la que se sabe poco. De hecho, solo recientemente alguien ha sabido explicarme qué tiene que ver la gravedad con la relatividad y por qué resulta tan complicado encajarla en el modelo estándar (Brian Greene, El universo elegante): según Einstein, no hay ninguna información que pueda viajar a mayor velocidad que la luz. Sin embargo, la fuerza de la gravedad funciona de tal manera que, si de pronto desapareciera el sol, la tierra perdería su órbita inmediatamente, como si cortaran el hilo que los unía; es decir, caería en el vacío en el mismo momento, y por lo tanto esa información se habría transmitido al instante, en mucho menos tiempo de lo que tarda la luz en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Pero lo que me interesa de esta enigmática fuerza es que cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor poder de atracción gravitatoria tiene, y puesto que cada vez atrae más masa, el cuerpo se va haciendo mayor, con lo que cada vez su fuerza de atracción es mayor, etc. Este fenómeno se da también en ciertos entornos de trabajo (en un sentido laboral, no físico): cuando alguien trabaja mucho, comienza a atraer hacia sí 'partículas de trabajo' que van aumentado su masa y a su vez atraen a más 'partículas de trabajo', incorporándose a un ciclo continuo que tiende a perpetuarse. Solo que los planetas y los agujeros negros no se quejan (por cierto, visitad el blog de Microsiervos para ver varias formas de morir si cayerais en un agujero negro).
jueves, 23 de octubre de 2008
Viajes en el tiempo
El argumento más sólido en contra de la posibilidad de viajar en el tiempo dice que, si realmente se pudiera hacer, ya se habría hecho en el futuro, y tendríamos entre nosotros un montón de turistas temporales. Bien, pues el otro día se me ocurrió que el razonamiento no es tan sólido como parece, porque (a propósito de los diversos apocalipsis que nos amenazan) si la humanidad desaparece en, digamos, cien años, no habremos tenido tiempo de desarrollar la tecnología necesaria. Eso significa que el ser humano nunca podrá viajar en el tiempo, pero no que los viajes sean teóricamente imposibles. Por cierto, leed el artículo "Viajes en el tiempo" en la Wikipedia: tiene mucha miga (y además he descubierto que mi idea no es nada original).
miércoles, 22 de octubre de 2008
Nostalgia, ¿de qué?
El fin de semana pasado apareció en El País un reportaje en el que se criticaba la escasa competencia lingüística de nuestros estudiantes universitarios (José Luis Barbería, "Mucho título y pocas letras"). Aunque conocidos y convincentemente refutados, los argumentos expuestos allí recidivan periódicamente. Veamos el tono, anticipado en los subtítulos:
"Las carencias gramaticales de los universitarios son un obstáculo para encontrar trabajo. Bastantes no pasarían el examen de ingreso al bachillerato de hace varias décadas".
Es obvio que el periodista no pretende crear polémica, y que los pobres universitarios lo tienen crudo: las tesis de los profesores van a ser artículo de fe, impresión esta que se ve confirmada a cada paso. Recojo algunas perlas:
"Nuestros estudiantes hablan, por lo general, un castellano pobre y, a menudo, impostado, porque el sistema educativo ha descuidado en los últimos tiempos la enseñanza de la lengua, y porque tampoco la sociedad cree que hablar y escribir bien sea fundamental para el desarrollo intelectual y el éxito social y profesiona [...] Aunque, al parecer, no hay estudios que lo certifiquen, algunos entendidos opinan que el proceso de deterioro se inició en 1990 con la entrada en vigor de la LOGSE, que amplió hasta los 16 años la edad de la enseñanza obligatoria. Piensan que, en la práctica, estos cambios trajeron consigo cierto abandono de la enseñanza de la ortografía en un sector muy amplio de la ESO, y que ese hueco no ha sido bien cubierto en la posterior etapa de los dos años de bachillerato".
(Me gusta especialmente la parte que dice: "Aunque, al parecer, no hay estudios que lo certifiquen, algunos entendidos opinan...". ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el rigor!)
A continuación, las culpas recaen sobre los sospechosos habituales:
"La cultura globalizadora uniformadora y pasiva del ocio audiovisual, el lenguaje coloquial de los medios de comunicación y la economía lingüística que acompaña la comunicación por teléfono móvil e Internet [solo faltan Fu Man Chú y el Doctor No] sí estarían contribuyendo a la pérdida de la riqueza expresiva del idioma...En este panorama poco reconfortante reverdece la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, mientras se asienta la convicción de que, contra lo que ocurre en otros países, a nuestros estudiantes no se les forma adecuadamente en la lectura, la escritura y la oratoria".
Me encantaría comentar el artículo más detenidamente, porque es un resumen bastante exacto de las tonterías que suelen decirse sobre educación. Partamos de la idea de que los profesores de Lengua son uno de los colectivos más conservadores que existen. No es ningún insulto: de hecho, su tarea es oponerse a la innovación descontrolada del idioma, por lo que deben ser reaccionarios. Pero seguid mi razonamiento: si hace cuarenta, cincuenta y sesenta años los alumnos (que ahora tendrán cincuenta, sesenta o setenta años) sabían tanto de sintaxis, de oratoria, de ortografía, si leían tanto y escribían tan bien, sin duda habrán formado una generación brillante, un renacido Siglo de Oro: ahora pensad en todas (en todas) las personas de esa edad que conozcáis: ¿de verdad utilizan tan bien el idioma? ¿De verdad saben escribir sin faltas? ¿De verdad?
"Las carencias gramaticales de los universitarios son un obstáculo para encontrar trabajo. Bastantes no pasarían el examen de ingreso al bachillerato de hace varias décadas".
Es obvio que el periodista no pretende crear polémica, y que los pobres universitarios lo tienen crudo: las tesis de los profesores van a ser artículo de fe, impresión esta que se ve confirmada a cada paso. Recojo algunas perlas:
"Nuestros estudiantes hablan, por lo general, un castellano pobre y, a menudo, impostado, porque el sistema educativo ha descuidado en los últimos tiempos la enseñanza de la lengua, y porque tampoco la sociedad cree que hablar y escribir bien sea fundamental para el desarrollo intelectual y el éxito social y profesiona [...] Aunque, al parecer, no hay estudios que lo certifiquen, algunos entendidos opinan que el proceso de deterioro se inició en 1990 con la entrada en vigor de la LOGSE, que amplió hasta los 16 años la edad de la enseñanza obligatoria. Piensan que, en la práctica, estos cambios trajeron consigo cierto abandono de la enseñanza de la ortografía en un sector muy amplio de la ESO, y que ese hueco no ha sido bien cubierto en la posterior etapa de los dos años de bachillerato".
(Me gusta especialmente la parte que dice: "Aunque, al parecer, no hay estudios que lo certifiquen, algunos entendidos opinan...". ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el rigor!)
A continuación, las culpas recaen sobre los sospechosos habituales:
"La cultura globalizadora uniformadora y pasiva del ocio audiovisual, el lenguaje coloquial de los medios de comunicación y la economía lingüística que acompaña la comunicación por teléfono móvil e Internet [solo faltan Fu Man Chú y el Doctor No] sí estarían contribuyendo a la pérdida de la riqueza expresiva del idioma...En este panorama poco reconfortante reverdece la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, mientras se asienta la convicción de que, contra lo que ocurre en otros países, a nuestros estudiantes no se les forma adecuadamente en la lectura, la escritura y la oratoria".
Me encantaría comentar el artículo más detenidamente, porque es un resumen bastante exacto de las tonterías que suelen decirse sobre educación. Partamos de la idea de que los profesores de Lengua son uno de los colectivos más conservadores que existen. No es ningún insulto: de hecho, su tarea es oponerse a la innovación descontrolada del idioma, por lo que deben ser reaccionarios. Pero seguid mi razonamiento: si hace cuarenta, cincuenta y sesenta años los alumnos (que ahora tendrán cincuenta, sesenta o setenta años) sabían tanto de sintaxis, de oratoria, de ortografía, si leían tanto y escribían tan bien, sin duda habrán formado una generación brillante, un renacido Siglo de Oro: ahora pensad en todas (en todas) las personas de esa edad que conozcáis: ¿de verdad utilizan tan bien el idioma? ¿De verdad saben escribir sin faltas? ¿De verdad?
martes, 21 de octubre de 2008
Las piernas de Martine
DSM IV
El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders es un manual elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en el que se explican los criterios diagnósticos de las enfermedades mentales. Suena un poco raro, pero nuestra cordura depende en último término de su contenido. Sobre él pesa, sin embargo, la misma sombra que sobre toda la ciencia psiquiátrica en conjunto, y de ahí que pueda considerarse un mero vademécum de autojustificación. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad cuyos síntomas, casi siempre difusos y mal definidos, no se ven ni pueden aislarse en redomas y tubos de ensayo, y dependen de la conducta de los pacientes? ¿Dónde está el límite entre enfermedad y carácter, entre una naturaleza melancólica y algunos trastornos depresivos, entre un niño inquieto y un niño con TDAH, entre un criminal y un enfermo con trastorno de la personalidad? Pues la diferencia depende en muchos casos de adjetivos como grave, permanente, suficiente o disfuncional (que, a su vez, deberá ser definido mediante nuevos adjetivos) o de los adverbios correspondientes. Repito: nuestra salud mental depende en última instancia de estas palabras; son lo único que nos separa de la enfermedad y de la locura, y la historia del propio manual nos indica que esos criterios son volátiles o, cuando menos, discutibles: la homosexualidad, por ejemplo, estuvo recogida entre las desviaciones sexuales (es decir, se consideró una enfermedad) hasta 1974 (fuente: Wikipedia).
Comprendo que los profesionales se defiendan: es más, estoy convencido de que el manual es necesario, pero no es el Evangelio. En todo este asunto subyace el siguiente equívoco: igual que consideramos que existe un cuerpo sano y ciertas desviaciones patológicas, se considera que hay un estado mental ideal, y que toda desviación es una enfermedad (de la que se puede regresar gracias a la terapia y, ¡cómo no!, a la gran Farma). Evidentemente, decir "mengano está enfermo" facilita las cosas, porque significa que hemos detectado su problema, y que por lo tanto podemos encontrar una solución, del tipo que sea. Pero, ¿y si no existe un problema? ¿Y si resulta que somos así?
Comprendo que los profesionales se defiendan: es más, estoy convencido de que el manual es necesario, pero no es el Evangelio. En todo este asunto subyace el siguiente equívoco: igual que consideramos que existe un cuerpo sano y ciertas desviaciones patológicas, se considera que hay un estado mental ideal, y que toda desviación es una enfermedad (de la que se puede regresar gracias a la terapia y, ¡cómo no!, a la gran Farma). Evidentemente, decir "mengano está enfermo" facilita las cosas, porque significa que hemos detectado su problema, y que por lo tanto podemos encontrar una solución, del tipo que sea. Pero, ¿y si no existe un problema? ¿Y si resulta que somos así?
jueves, 16 de octubre de 2008
Filosofía esotérica 2
Decía en la anterior entrada que Platón (o alguien bajo cuyo nombre se nos han transmitido ciertos textos) rechaza expresamente una exposición sistemática de su doctrina (cito de memoria, de la Carta VII):
"Lo que puedo decir acerca de aquellos escritores, presentes o futuros, que afirman conocer lo que constituye el objeto de mis esfuerzos, ya sea por habérmelo oído a mí por haberlo aprendido de otros o por haberlo descubierto por sí mismos, es que, en mi opinión, no saben lo que dicen. Ni existe ni existirá nunca un tratado mío sobre estas cuestiones, porque es algo que no puede ponerse por escrito como otros temas de estudio. Solo después de toda una vida en común y de muchas conversaciones, surge en el alma, como el resplandor que se desprende de una llamarada y permanece por sí mismo a partir de ese momento."
Pues bien, alguien podría preguntarse cómo es posible que un autor que rechaza de manera tan categórica la exposición escrita de su doctrina haya dejado un corpus textual tan extenso. La respuesta es algo complicada, pero que sepáis que una de las discusiones más encarnizadas que existen en la actualidad en la Filología se refieren a la existencia de algo llamado doctrinas intraacadémicas, es decir, las enseñanzas de Platón dentro de la Academia. El tema, que es interesante (por lo menos para geeks de la Antigüedad), dice sin embargo mucho más acerca de los modos de hacer la Filología, que es lo que a mí me interesa. Algo parecido a lo que ocurre con el estudio del orfismo; pero eso es ya otra historia.
"Lo que puedo decir acerca de aquellos escritores, presentes o futuros, que afirman conocer lo que constituye el objeto de mis esfuerzos, ya sea por habérmelo oído a mí por haberlo aprendido de otros o por haberlo descubierto por sí mismos, es que, en mi opinión, no saben lo que dicen. Ni existe ni existirá nunca un tratado mío sobre estas cuestiones, porque es algo que no puede ponerse por escrito como otros temas de estudio. Solo después de toda una vida en común y de muchas conversaciones, surge en el alma, como el resplandor que se desprende de una llamarada y permanece por sí mismo a partir de ese momento."
Pues bien, alguien podría preguntarse cómo es posible que un autor que rechaza de manera tan categórica la exposición escrita de su doctrina haya dejado un corpus textual tan extenso. La respuesta es algo complicada, pero que sepáis que una de las discusiones más encarnizadas que existen en la actualidad en la Filología se refieren a la existencia de algo llamado doctrinas intraacadémicas, es decir, las enseñanzas de Platón dentro de la Academia. El tema, que es interesante (por lo menos para geeks de la Antigüedad), dice sin embargo mucho más acerca de los modos de hacer la Filología, que es lo que a mí me interesa. Algo parecido a lo que ocurre con el estudio del orfismo; pero eso es ya otra historia.
lunes, 13 de octubre de 2008
Filosofía esotérica 1
Una de las cosas más absurdas del absurdo sistema educativo actual es la enseñanza de la filosofía. Es imposible, repito, imposible, que nadie aprenda nada de filosofía gracias al programa académico que se imparte en nuestros institutos. Para empezar, la filosofía no puede ser una asignatura ni enseñarse como un sistema, porque es la capacidad que tienen las personas para pensar y discutir lo que han pensado. Y cualquiera que sepa lo que se enseña en los cursos de Bachillerato verá que no hay nada más alejado de la realidad. Pero es que además resulta que, por definición, la filosofía debería atraer a los más jóvenes, porque los adultos ya saben la verdad. No puede ser de otra forma; sin embargo, ha pasado con la filosofía algo parecido a lo que ha pasado con la lectura; a los humanos nos gusta debatir sobre cualquier cosa y que nos cuenten historias, pero generaciones de profesores hemos logrado finalmente sofocar y erradicar cualquier inquietud de esa naturaleza en nuestros alumnos, y todo con nuestra maravillosa buena voluntad. Una verdadera clase de filosofía sería terrible para los profesores, porque verían que no tienen las respuestas: de eso se trata, de eso se trata. La filosofía no surgió con las primeras respuestas, sino con las primeras preguntas, y esas preguntas siempre resultan subversivas.
A propósito de aberraciones, la mayor es probablemente la que se está cometiendo con la filosofía platónica. Cualquiera que conozca los diálogos sabe que Platón siempre se opuso a escribir un tratado con sus doctrinas. Se negaba porque la única forma de filosofía era la que se producía en el diálogo entre la gente, y escogió el diálogo como forma dramática para intentar reproducir el intercambio de la conversación viva. En los textos que nos han quedado hay testimonios abundantes de su rechazo a la forma escrita (parecido, y con los mismos argumentos, al de los que se oponen hoy a internet), y por eso se negó expresamente a que sus enseñanzas se transmitieran como tratados sistemáticos. Bien, pues eso es exactamente lo que se aprende hoy de Platón: una crestomatía de todas sus enseñanzas, bien mezcladas y confundidas y tergiversadas y separadas de su contexto para que no se entiendan en absoluto (y por supuesto, expurgadas convenientemente de todo lo dicho antes). "Pero bueno", dirá alguien, "por lo menos habrán tomado los diálogos protrépticos, los que se dirigen a los jóvenes"... ¡Sí, hombre! Los peores, los más abstractos, aquellos cuya comprensión exige cierta madurez, según el propio Platón. Un trocito de República por aquí, cuatro pasajes del Timeo (¡del Timeo, por Dios! ¿Pero alguno de vosotros ha intentado leer el Timeo?) por allá, y hala, ya tenemos un montón de platonitos más por el mundo bien convencidos de que están filosofando...
A propósito de aberraciones, la mayor es probablemente la que se está cometiendo con la filosofía platónica. Cualquiera que conozca los diálogos sabe que Platón siempre se opuso a escribir un tratado con sus doctrinas. Se negaba porque la única forma de filosofía era la que se producía en el diálogo entre la gente, y escogió el diálogo como forma dramática para intentar reproducir el intercambio de la conversación viva. En los textos que nos han quedado hay testimonios abundantes de su rechazo a la forma escrita (parecido, y con los mismos argumentos, al de los que se oponen hoy a internet), y por eso se negó expresamente a que sus enseñanzas se transmitieran como tratados sistemáticos. Bien, pues eso es exactamente lo que se aprende hoy de Platón: una crestomatía de todas sus enseñanzas, bien mezcladas y confundidas y tergiversadas y separadas de su contexto para que no se entiendan en absoluto (y por supuesto, expurgadas convenientemente de todo lo dicho antes). "Pero bueno", dirá alguien, "por lo menos habrán tomado los diálogos protrépticos, los que se dirigen a los jóvenes"... ¡Sí, hombre! Los peores, los más abstractos, aquellos cuya comprensión exige cierta madurez, según el propio Platón. Un trocito de República por aquí, cuatro pasajes del Timeo (¡del Timeo, por Dios! ¿Pero alguno de vosotros ha intentado leer el Timeo?) por allá, y hala, ya tenemos un montón de platonitos más por el mundo bien convencidos de que están filosofando...
jueves, 9 de octubre de 2008
Límite y posmodernidad
La noción de límite es muy atractiva, y no solo desde un punto de vista matemático (de hecho, no sé cómo es desde un punto de vista matemático, porque nunca entendí las explicaciones del profesor; bueno, entenderlas sí que las entendí, pero luego no sabía qué hacer con ellas); digo que la noción de límite es atractiva como modelo de cierta idea de progreso, y me explico: muchos de nosotros vemos la historia como un movimiento en aceleración constante, como si la etapa inicial de la humanidad hubiera durado mil años y la siguiente solo quinientos, la siguiente doscientos cincuenta, y así hasta la actualidad, en la que todo ha quedado reducido a la definitiva confusión fractal de los criterios (en sentido etimológico); todo ello ofrece una imagen bastante exacta de nuestra época como una serie de Fibonacci invertida (es decir, la serie normal [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...] al revés [...55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0]). Las corrientes artísticas, que antes tenían una duración determinada, ahora se hallan sumidas en una molesta confusión posbabélica. Pero esta opinión es una falacia historiográfica, y no es exclusiva de la posmodernidad. La historia sigue, y sigue con sus etapas tradicionales; no hay más que pensar en lo que aparecerá en los libros de texto dentro de mil años. ¿Pensáis que explicarán cada uno de los detalles, y cada una de las efímeras corrientes y subcorrientes que copan periódicos y actualidades? No. Se limitarán a consignar dos o tres hechos importantes de cada siglo: del pasado, por ejemplo, la tensión entre capitalismo, democracia y tendencias autoritarias diversas, o la liberación de las mujeres. En literatura, un repertorio canónico de no más de cien títulos. En artes plásticas y en música, quizás ni eso. Todo muy convencional. Así que nada del fin de la historia (que conste que el pobre Fukuyama, a pesar de sus ideas extremas, es uno de los pensadores peor interpretados del siglo XX): nuestra época es confusa porque todas lo son desde una perspectiva contemporánea. Hace falta un poco de distancia. Lástima que no estaremos.
miércoles, 8 de octubre de 2008
Nuevo blog
Acabo de abrir otro blog; solo es de libros, así que luego no os quejéis (si este ya tiene los visitantes contados, imaginad los que va a tener el nuevo). Se llama Tolle, lege, y la dirección es tolletelegete.blogspot.com. Lo voy a dedicar a comentar noticias literarias o libros que me han parecido interesantes o que me han llamado la atención de alguna manera. Os veo allí.
miércoles, 1 de octubre de 2008
¿Un cigarrito?
Mis nuevos alumnos (y algunos antiguos) quieren que les salude, así que valga este comentario para cumplir su deseo. Quedan, pues, saludados todos (1º A, 2º C, 2º D y 3º F).
El otro día estaba yo pensando en cómo el diminutivo se había convertido en una fórmula de hipercortesía (es decir, sirve para convertir las fórmulas habituales en peticiones todavía más convencionales, sobre todo cuando solicitamos algo gratuito: por ejemplo, ya nadie pide un vaso de agua, sino un vasito), estaba yo, digo, pensando en estas nugae, cuando llegué a la Feria del Libro Antiguo; en la calidad de los volúmenes expuestos se advierte la pobreza de nuestro pasado bibliográfico, que me temo no va a mejorar demasiado próximamente. Yo me acordaba de las librerías de lance que solía visitar en Inglaterra, cuánto me gustaban y cómo, de vez en cuando, solían darse hallazgos maravillosos. Uno todavía se acerca a nuestra Feria con esa esperanza, pero ¡quia!
Por cierto, parece que el gobierno británico va a incluir espeluznantes imágenes en las cajetillas de tabaco para disuadir a los fumadores de su vicio pertinaz. En los ejemplos que aparecen en La Vanguardia hay una imagen de un tumor horrible y otra en la que aparecen unos pulmones sanos y otros, se supone, consumidos por el mal. Al parecer, los publicistas pensaron que, si solo ponían los pulmones negruzcos y encogidos, la gente podría deducir que todos los pulmones son así, con lo que no solo nos están llamando perdularios y viciosos, sino tontos e ignorantes. Digo tontos, porque el repertorio de monstruosidades anatómicas y la afición por lo teratológico no solo afecta a los fumadores, con lo que quizás alguien que no lo es podría llegar a pensar que precisamente por esta condición se va a librar de sufrir tales aberraciones. Me recuerda a lo que dice Tucídides al final de su narración de la peste, donde consigna que quienes habían sobrevivido al mal (e inmunes por tanto a una nueva infección) se creían durante un tiempo libres de cualquier amenaza. El caso es que, en mi opinión, un gobierno debe limitar el uso de las sustancias peligrosas y permitir el de las que no los son, y punto. Creo que es bastante sencillo y razonable, y todo lo demás es una tomadura de pelo. Si el tabaco es peligroso, prohíbanlo. Es más, si saben que es peligroso y no lo prohíben, no sería descabellado que alguien intentara exigir responsabilidades penales por las muertes que provoca un simple cálculo económico. Y si lo que ocurre es que no han podido demostrar lo negativo de sus efectos, entonces sobran las fotos y los avisos.
El otro día estaba yo pensando en cómo el diminutivo se había convertido en una fórmula de hipercortesía (es decir, sirve para convertir las fórmulas habituales en peticiones todavía más convencionales, sobre todo cuando solicitamos algo gratuito: por ejemplo, ya nadie pide un vaso de agua, sino un vasito), estaba yo, digo, pensando en estas nugae, cuando llegué a la Feria del Libro Antiguo; en la calidad de los volúmenes expuestos se advierte la pobreza de nuestro pasado bibliográfico, que me temo no va a mejorar demasiado próximamente. Yo me acordaba de las librerías de lance que solía visitar en Inglaterra, cuánto me gustaban y cómo, de vez en cuando, solían darse hallazgos maravillosos. Uno todavía se acerca a nuestra Feria con esa esperanza, pero ¡quia!
Por cierto, parece que el gobierno británico va a incluir espeluznantes imágenes en las cajetillas de tabaco para disuadir a los fumadores de su vicio pertinaz. En los ejemplos que aparecen en La Vanguardia hay una imagen de un tumor horrible y otra en la que aparecen unos pulmones sanos y otros, se supone, consumidos por el mal. Al parecer, los publicistas pensaron que, si solo ponían los pulmones negruzcos y encogidos, la gente podría deducir que todos los pulmones son así, con lo que no solo nos están llamando perdularios y viciosos, sino tontos e ignorantes. Digo tontos, porque el repertorio de monstruosidades anatómicas y la afición por lo teratológico no solo afecta a los fumadores, con lo que quizás alguien que no lo es podría llegar a pensar que precisamente por esta condición se va a librar de sufrir tales aberraciones. Me recuerda a lo que dice Tucídides al final de su narración de la peste, donde consigna que quienes habían sobrevivido al mal (e inmunes por tanto a una nueva infección) se creían durante un tiempo libres de cualquier amenaza. El caso es que, en mi opinión, un gobierno debe limitar el uso de las sustancias peligrosas y permitir el de las que no los son, y punto. Creo que es bastante sencillo y razonable, y todo lo demás es una tomadura de pelo. Si el tabaco es peligroso, prohíbanlo. Es más, si saben que es peligroso y no lo prohíben, no sería descabellado que alguien intentara exigir responsabilidades penales por las muertes que provoca un simple cálculo económico. Y si lo que ocurre es que no han podido demostrar lo negativo de sus efectos, entonces sobran las fotos y los avisos.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
Joyce también tiene su encanto, ¡qué caramba!
El sábado pasado compré la edición de fin de semana del Financial Times para tener una versión informada del crash. El resultado fue decepcionante por tautológico (o porque no entendí nada, que también puede ser), ya que los análisis se limitaban a contar lo que había pasado, cuando esa es una de las pocas cosas que han quedado claras. Y uno se pregunta: “pero estos listos, ¿dónde estaban antes de la hecatombe?”. Lo más divertido fueron las cartas al director, ilustradas con una foto de Stalin, en las que se acusaba de epígonos del dictador al Secretario del Tesoro y al pobre Bern Bernanke (¿os habéis preguntado cómo debe de ser la vida cotidiana de este hombre? Confieso que yo lo he hecho montones de veces: ¿qué hará para dormir? ¿Sabrá desconectar de su trabajo? ¿Hará la compra?). Me resultaron simpáticas las cartas, como las declaraciones de aquellos piratas que antes de la ejecución se negaban a arrepentirse de nada. Lee uno luego a Vargas Llosa en El País, y le sobrevienen sentimientos encontrados: no sé por qué, pero la vocación indesmayable de este hombre resulta fascinante: se parece a la defensa de un paradigma obsoleto que, en lugar de admitir que ya no vale porque la realidad se empeña en desmentirlo una y otra vez, todo lo soluciona con parches ad hoc e insiste en explicar las incongruencias como excepciones particulares: “No, no es que el sistema no funcione, porque el sistema funciona ex hypothesi, sino que en este caso coincide que…”.
Lo más interesante, sin embargo, eran los anuncios: casas semiderruidas en Mallorca o en la Provenza que seguramente nadie querría gratis, pero que, al parecer, compraríamos si tuviéramos cinco millones de euros. Lo que dice mucho de las expectativas de quien ha comprado el periódico: estoy seguro de que los nababs de turno (me encanta, me encanta esa palabra) no compran sus casas abandonadas a través de esos anuncios, pero es eso lo que los aspirantes se imaginan que hacen los ricos. El hecho de que uno compra el periódico en el que se reconoce se ve confirmado (si es que alguien lo ponía en duda) en los anuncios personales de The New York Review of Books: nunca habría dicho que la gente intentaría ligar con el currículo, pero ahí está; los anuncios no ofrecen promesas de sofisticados placeres, sino perfiles de la Costa Este. Mi preferido, uno que pretende ligar ¡diciendo que es aficionado a Joyce! El anuncio termina con un aviso revelador: “Abstenerse republicanos”. La monda, vaya.
Lo más interesante, sin embargo, eran los anuncios: casas semiderruidas en Mallorca o en la Provenza que seguramente nadie querría gratis, pero que, al parecer, compraríamos si tuviéramos cinco millones de euros. Lo que dice mucho de las expectativas de quien ha comprado el periódico: estoy seguro de que los nababs de turno (me encanta, me encanta esa palabra) no compran sus casas abandonadas a través de esos anuncios, pero es eso lo que los aspirantes se imaginan que hacen los ricos. El hecho de que uno compra el periódico en el que se reconoce se ve confirmado (si es que alguien lo ponía en duda) en los anuncios personales de The New York Review of Books: nunca habría dicho que la gente intentaría ligar con el currículo, pero ahí está; los anuncios no ofrecen promesas de sofisticados placeres, sino perfiles de la Costa Este. Mi preferido, uno que pretende ligar ¡diciendo que es aficionado a Joyce! El anuncio termina con un aviso revelador: “Abstenerse republicanos”. La monda, vaya.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
La broma infinita
Todavía no he leído La broma infinita, porque lo reservaba para unas larguísimas e improbables vacaciones, pero incluyo en mi lista de libros Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer y Hablemos de langostas, de David Foster Wallace. Una triste noticia.
Mammon
A propósito de las convulsiones del sistema económico, y en respuesta a ciertas críticas que recibí por el comentario del 7 de junio , me gustaría aclarar algunos malentendidos: en economía, como en cualquier comercio de símbolos, los ciudadanos no tratan con hechos, sino con percepciones. El capitalismo no es un sistema económico, sino una profesión de fe (o, si se prefiere, un juego) y, como tal, no se basa en estados de cosas, sino en la confianza de los participantes; el escepticismo, pues, acabaría con la partida ("Dios no existe", "no juego más"). Los ciudadanos confían en sus ídolos (gobiernos, bancos centrales, instituciones varias) y lo hacen ciegamente, hasta el punto de que es preciso cierto grado de reflexión para darse cuenta de que el dinero (y las reservas con que los bancos centrales lo respaldan), en realidad no vale nada, purito humo y apacentarse en viento. Así que (y ahora vuelvo a la actualidad) lo que ocurre ahora no es que hayan empeorado las condiciones objetivas en las que se desenvolvía el sistema, sino que se ha abierto una grieta en la confianza de los participantes, asomados abruptamente al abismo de la nada que lo sostiene.
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Enorme masa de información pegajosa
A propósito de la 'masa pegajosa' que mencionaba en el comentario del otro día, el título de esta entrada coincide con el de una columna de Soledad Gallego acerca de Chernóbil. En el artículo, Sol Gallego decía que, debido al exceso de información contradictoria sobre el accidente, todavía hoy resulta imposible saber con exactitud el número de víctimas, y que esa confusión sobre un hecho conocido y estudiado impedía al ciudadano formarse una opinión exacta sobre la realidad y tomar decisiones correctas, o por lo menos racionales. Este fenómeno es cada vez más frecuente: uno ya no sabe si el calentamiento global existe o no, por ejemplo, o si la subida del precio de los alimentos se debe a la mera especulación, al auge de los biocombustibles o al hecho natural y terrible de que necesitamos comer para vivir. El caso es que este exceso de información es más dañiño que su ausencia, porque te hace pensar que sabes algo, que dispones de información suficiente para juzgar con criterio, cuando no es así. Pero hay otro aspecto todavía más retorcido del asunto, y es que, después de haber visto y leído montones de noticias sobre un suceso, ciertos datos parecen ocultarse deliberadamente al escrutinio del lector atento; por ejemplo, podría decir aproximadamente cuántas víctimas hubo en el 11-S, pero no cuántas causó el Katrina; la cuestión es que esos datos no son secretos, y seguro que están disponibles en alguna parte, pero nadie los recuerda; es una censura sutil, pero censura, sin duda.
domingo, 31 de agosto de 2008
Superstición
La diferencia entre la magia y la ciencia es una mera cuestión de actitud, de honradez intelectual; así pues, un mago que realmente creyera en la validez de sus expedientes no se distinguiría demasiado de un científico del MIT (más que nada por la parafernalia instrumental); la magia y la superstición son hermanas de la ciencia, la gemela que ha conseguido prosperar, que quiere olvidar sus orígenes y les niega saludo. Todos los esfuerzos de los teóricos e historiadores de la ciencia por separar "lo científico" de "lo mágico / irracional", todo aquello de la falsabilidad, la posibilidad de reproducir experimentos en condiciones similares, todos los afanes de Popper y Lakatos por encontrar un criterio objetivo que permitiera separar LA VERDAD de la masa pegajosa de la incredulidad y la superstición, no ha servido de nada: ¿quién puede refutar cualquier proposición de la física del último siglo? ¿Y de las matemáticas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos pares reconocidos? ¿Cuántas de ellas son reproducibles en un laboratorio? ¿Quién es capaz de vigilar que no se cometan fraudes? Uno cree en la resolución del Teorema de Fermat igual que cree en la existencia de unicornios, por simple y mera fe, y su objeto es igual de ficticio en ambos casos.
lunes, 25 de agosto de 2008
Aprobado general
La presión formidable para que los profesores juzguen constantemente a los alumnos es la demostración del fracaso del sistema. Un profesor no debería juzgar, sino enseñar, porque toda evaluación es parcial e inexacta. No es solo la posibilidad de equivocarse, sino el propio poder de condenar o indultar el que resulta indecente; ¿quién nos ha dado ese derecho?; ¿podía haber hecho el alumno otra cosa?; ¿hubiera hecho yo otra cosa en su lugar?. De ahí la incomodidad que sienten los miembros de cualquier jurado y su tendencia a encontrar motivos para la absolución o atenuantes del ilícito, y la que sienten los profesores cuando tienen que poner las notas; en su actual diseño, el método de evaluación adolece de una flagrante arbitrariedad; a pesar de todos los controles que pretenden conseguir exámenes objetivos (la ingenuidad no conoce límites: ¿de verdad cree alguien que un test sirve para calibrar, no ya la educación de un alumno, sino sus conocimientos en una asignatura concreta?), el profesor sabe que acabará aprobando X y suspendiendo Y, y es ese conocimiento la única garantía de una evaluación justa. Uno no debería guiarse por lo que digan las pruebas objetivas, salvo cuando benefician al alumno, porque los exámenes, en el mejor de los casos, son groseros instrumentos de medida (como hacer un diagnóstico solo con una báscula). Ocurre además que toda la severidad y exigencia que suelen mostrarse ab extra (esas discusiones coloquiales en las que todos tenemos soluciones) acaba evaporándose cuando se empiezan a considerar casos individuales y se siente la responsabilidad, aunque sea trivial, de la decisión.
lunes, 18 de agosto de 2008
Tipos
Salvo editores (algunos) y diseñadores gráficos, poca gente se preocupa de la tipografía. La actitud más habitual suele ser de indiferencia, pero no falta quien demuestra abiertamente su desdén y considera cualquier atención que se le preste (aunque solo sea cambiar de Arial a Helvetica) un gasto inútil de tiempo y energía. No les falta razón, porque la verdad es que el mundo no iba a hundirse si todo estuviera escrito en Times (letra, por otra parte, muy legible e injustamente despreciada). Tampoco se trata de extraer de ello conclusiones trascendentes, pero este interés por algo que nadie va a apreciar puede significar o que uno solo se preocupa de esas trivialidades, o que incluso se preocupa por ellas. Suele ser lo último (hay que pensar: "si este señor se ha preocupado también de esto, ¿qué no habrá hecho a propósito de lo verdaderamente importante?"). Por otro lado, la tipofilia (perdón por el neologismo) no es cómoda: Blogger, por ejemplo, tiene un limitado repertorio de tipos (la Georgia es de lo mejorcito que hay), aunque ninguna dificultad técnica impida incorporar más; simplemente, nadie los ha reclamado. Algo parecido ocurre con las editoriales de por aquí, que, al contrario que las anglosajonas, no suelen incluir ninguna indicación de los tipos empleados, con lo que uno tiene que acudir al buscador de fonts.com para averiguarlo (muy divetido: probadlo). Mi letra preferida es la Imprint, habitual en los libros de la Oxford University Press, pero también me gustan la Gill Sans, la nueva Baskerville y la Bembo; para los que las conozcan, verán que mis gustos son sencillos. Como en todo, por cierto.
miércoles, 13 de agosto de 2008
¡A la hoguera!
Cada época tiene su propia imagen de la bruja. Y suele ser muy elocuente. La actual no es demasiado atractiva: unas señoras que se juntan para hablar de sus cosas mientras consumen diversas sustancias enteógenas, que dominan una sabiduría olvidada y mantienen un contacto íntimo con la naturaleza y con misteriosas y formidables fuerzas telúricas; es decir, una mezcla de hippies conservacionistas y bacantes New Age. No es que esa imagen sea más exacta que la que tenían Eymerich o Michelet, pero tampoco menos. En estas cuestiones lo importante no es la exactitud, sino la visibilidad del fenómeno y su capacidad para proyectar las ansiedades de la sociedad. Sucede además que la popularidad de ciertas imágenes contribuye a su cristalización: es decir, si hemos decidido que la bruja es de una determinada manera, quienes quieran convertirse en brujas acabarán comportándose así (igual que la mafia acabó imitando a los personajes de El Padrino o de Los Soprano). En una época en la que nadie cree en los milagros y lo sobrenatural ha quedado confinado a las secciones más abracadabrantes de los late nights, es obvio que la bruja ha perdido cualquier asociación demoníaca, y ha quedado reducida a sus aspectos taumatúrgicos (la naturaleza y lo femenino). Por cierto, resulta de lo más curioso que no exista protección legal contra esta clase de actividades, porque ningún estado reconoce su validez e influencia (nullum crimen sine lege); aunque se llegue a aceptar sus efectos psicológicos, no puede recurrirse a ninguna defensa legal contra el vudú, por ejemplo, o contra el mal de ojo, a propósito de lo cual el propio Platón decía en las Leyes que no puede decidirse si es efectivo o no. Como nuestras brujas no se dedican a ello, por el momento no hay motivos para preocuparse.
martes, 12 de agosto de 2008
Todo tiene un precio
Hoy en El País se nos informa de que en Gran Bretaña el acceso a ciertos fármacos contra el cáncer depende de la ubicación del domicilio y no de la gravedad de la enfermedad o de la eficacia del tratamiento. En uno de los párrafos se nos dice: "La polémica arrecia pocos días después de que el NHS anunciara que dejará de facilitar a los enfermos de cáncer de riñón cuatro fármacos que pueden prolongar la vida, bajo el argumento de que resultan demasiado caros. Apoyados en una campaña de prensa, grupos de pacientes denunciaron la medida como "una condena a muerte" nacida de fríos cálculos económicos. El Instituto Nacional de Sanidad y Excelencia (Nice), responsable de la decisión, alega que esos medicamentos significan un gasto excesivo cifrado en 32 000 euros anuales por paciente, y no ofrecen una aceptable relación calidad-precio aunque sean "clínicamente eficaces"..."
Todo el mundo siente una inmediata y justificada indignación: ¿cómo puede ponerse precio a una vida humana? ¿Es que esta gente no ha leído a Kant? Bueno, pues según Cass Sunstein (a quien ya cité en mi primer comentario), las cosas no son tan claras:
Todo el mundo siente una inmediata y justificada indignación: ¿cómo puede ponerse precio a una vida humana? ¿Es que esta gente no ha leído a Kant? Bueno, pues según Cass Sunstein (a quien ya cité en mi primer comentario), las cosas no son tan claras:
En cualquier caso, la gente a menudo no solo muestra descuido de las transacciones, sino también aversión a las transacciones. Cuando una comisión gubernamental afirmó que determinado monto era 'demasiado alto' para gastarlo en proteger vidas humanas, casi tres cuartas partes de los sujetos de un experimento rechazaron la afirmación, no porque la comisión estuviese equivocada en las cifras, sino simplemente porque estaba sopesando vidas contra dólares [...]. Cuando los valores son protegidos, la gente tiende a creer que son absolutos; niegan la necesidad de esas transacciones y exhiben una considerable ira ante las violaciones de esos valores [...]. En la vida ordinaria, es probable que quienquiera que hable explícitamente en términos de costo-beneficio parezca frío y calculador, o quizás algo peor. Un padre o madre que diga "No voy a comprar un Volvo porque la seguridad adicional para mi hijo no vale los 600 dólares" parecería un poco extaño. Sería aún más extraño que este padre o madre sostuvieran: " Si me pagan lo suficiente, estoy dispuesto a a someter a mi hijo a un pequeño peligro". En las encuestas, un porcentaje significativo de la gente dice de hecho que no aceptaría ningún monto de dinero para someterse a un pequeño incremento de riesgo, o para permitir que el ambiente sea perjudicado. Pero, ¿por qué es así? La gente, incluidos los padres, intercambia riesgos por dólares todo el tiempo. Elegimos cuánto gastar en automóviles, sabiendo que la segurida es costosa [...]; cuando el costo de la reducción de riesgos es demasiado alto no vamos a pagarlo ni siquiera para proteger a nuestros hijos. Lo que parece prohibido no es la conducta que implica las transacciones, sino más bien el hablar explícitamente de ella. El tabú sobre esa verbalización puede servir a fines sociales saludables al ayudar a establecer y mantener ciertas actitudes, en las cuales la vida y la salud no son vistas como simples mercancías, cualitativamente indistinguibles del dinero y de otras cosas que son simplemente para usarlas. Pero no debería engañarnos el hecho de que la gente se ponga nerviosa ante el hecho de hablar explícitamente de reducir seguridad por dinero. Las transacciones de dinero y riesgos son extraordinariamente comunes.No es una cuestión de filosofía moral, sino de dinero. Es lo que ocurre con la asignación de los fondos de un sistema sanitario. No es que la vida de unos enfermos valga menos que la de otros, sino que alguien tiene que decidir las prioridades. A mí no me gustaría tener que tomar esa clase de decisiones.
martes, 29 de julio de 2008
Opiniones compartidas
En la NYRB del 12 de junio Freeman Dyson terminaba su reseña de dos libros sobre el calentamiento global con la siguiente observación: All the books that I have seen about the science and economics of global warming...miss the main point. The main point is religious rather than scientific. There is a worldwide secular religion which we may call environmentalism, holding that we are stewards of the earth, that despoiling the planet with waste products of our luxurious living is a sin, and that the path to righteousness is to live as frugally as possible. El problema, como en cualquier religión, es qué hacer con los escépticos: no hay más que ver la condena que empiezan a suscitar quienes plantean dudas sobre los dogmas de la nueva ortodoxia. Pero lo curioso del caso es que la idea de una religión conservacionista (que probablemente no será original de Dyson) coincidía con un borrador que tenía para publicar aquí, y ese descubrimiento fue perturbador; porque si a uno, por un lado, le reconforta encontrar confirmadas sus opiniones (sobre todo si es en la NYRB), por otro, piensa que la idea no es tan original ni tan brillante como había supuesto en un principio. La solución, no renovar la suscripción.
viernes, 25 de julio de 2008
Moraleja
No está mal que las historias intenten transmitir una enseñanza; es más, todas deberían hacerlo, pero adaptándolas a nuestra sensibilidad posmoderna, alérgica a cualquier mandamiento moral. El caso es que de un tiempo a esta parte vengo comprobando que muchos libros infantiles pretenden adoctrinar indisimulada y groseramente a su público: que si los niños no deben ser cobardes, que si los niños deben obedecer a sus padres... La narración acaba siendo un mero pretexto para decirle al niño lo que tiene que hacer o dejar de hacer, lo que, por lo menos a mí, me resultaría particularmente irritante (están por otro lado las fábulas morales, como las ediciones que hace SM de los Cuentos por teléfono de Rodari, que son fantásticas, pero excepcionales). Los clásicos (incluso los clásicos juveniles) no hacen eso, o por lo menos son más sutiles y molestan menos. Creo que no hay en la historia libro menos edificante que La Isla del Tesoro. El objetivo de todos los libros, también el de los destinados a un público infantil, debe ser conmover, transformar al lector en algún sentido, de tal forma que cuando acabe el libro ya no sea la misma persona que cuando lo empezó. Y no creo que a nadie le conmueva un manual de urbanidad.
miércoles, 23 de julio de 2008
Vida de piratas
A pesar de su naturaleza irracional, a veces a uno le asaltan fantasías de evasión, emprender una vida llena de emociones y llegar a ser un personaje libertino y despreocupado, como un pirata de los que salen en los libros (leed, por favor, la colección Isla de Tortuga, de Renacimiento). Claro que eso solo sucede de vez en cuando, sobre todo cuando uno acaba de leer alguna biografía repleta de aventuras trepidantes y librescas. Nos decimos: si mengano de tal fue capaz de abandonar su trabajo, la seguridad de su hogar y su familia y lanzarse a un destino incierto, si fue capaz de llevar a cabo todas estas hazañas sin ser un genio ni un acróbata, ni especialmente listo o dotado, ¿por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Y es evidente que uno podría hacerlo sin demasiados problemas, y con un resultado parecido. Porque no es difícil llevar una vida de aventura; lo difícil es no llevarla. Otra cosa es que nos quede una especie de nostalgia de la emoción de la vida errante, pero es una fantasía que intenta consolarnos de nuestra desolación cotidiana.
domingo, 13 de julio de 2008
Gore (no Al)
Aunque el cine y la literatura han perdido los escrúpulos tradicionales para mostrar la fragilidad del cuerpo y la viscosidad de sus órganos, tampoco puede decirse que se trate de algo nuevo. No suelen aparecer en las antologías, pero la Ilíada contiene pasajes escalofriantes en los que se advierte el mismo gusto macabro (gruesome dicen los comentaristas ingleses) por el espectáculo de la degradación del cuerpo. Charles Segal escribió un librito fantástico sobre el tema (The theme of the mutilation of the corpse in the Iliad), en el que se estudia cómo la amenaza de maltratar el cadáver del enemigo (presente desde los primeros versos del poema) y la crueldad creciente de los protagonistas se corresponde con un proceso de deshumanización que afecta a los dos bandos. No voy a reproducir aquí las escenas, porque la sangre (y demás fluidos corporales) es, a pesar de sus connotaciones esotéricas, de muy mal gusto. El que quiera conocerlas, que se lea la Ilíada ahora en la playa (el libro de Segal no podrá, porque no habrá más de diez ejemplares en toda España; no lo tiene ni la propia editorial en catálogo ni está en Abebooks; hombre, si alguien está muy empeñado, se lo dejo). La verdad es que yo soy muy impresionable y me pone enfermo el regodeo en lo sanguinolento, así que prefiero que me lo ahorren, en todas sus versiones. Simplemente lo recuerdo porque la editorial 451, algo irregular en la elección de sus títulos, ha sacado ahora El cadáver del enemigo, de Giovanni De Luna, que trata del mismo tema, y el libro parece muy interesante. A pesar de todo.
jueves, 10 de julio de 2008
Publicidad emocional
La publicidad es sumamente halagadora: un equipo de gente muy inteligente devanándose los sesos pensando cómo conseguir que te guste algo que seguramente no necesitas ni quieres ni te interesa, discurriendo cómo inventarse una historia acerca de un producto para que tú lo recuerdes. Porque hasta ahora lo importante no era la descripción de las propiedades del detergente x y su exaltación propagandística, sino la narración que lo acompañaba. Ahora se buscan otros objetivos, como lograr que el cliente se identifique con la marca o crear un vínculo afectivo entre el consumidor y el producto; se puede observar en algunos anuncios recientes, como el de Häagen-Dazs (estupendo), el del Dúo de Telefónica (muy bueno el departamento de Telefónica) o el último de Coca-Cola y, al menos en parte, funciona (sobre todo si se hace con gracia; el humor sigue siendo una gran baza). La historia de la publicidad resulta en sí misma fascinante, porque se comprueba cómo han ido sofisticándose las defensas del consumidor y las estrategias del asalto (es como una poliorcética del deseo) hasta el momento actual, en el que podemos asistir a maravillas de 30 segundos. No son muchas, ¿eh?, porque la mayoría de los anuncios es mediocre y aburridísima (continuando con el símil, siguen asaltando nuestras murallas con catapultas), pero todavía hay algunos por los que esperamos en cada intermedio; acabo de ver veinte, y solo uno ha aprobado. Evidentemente, la publicidad de algunos productos es más fácil que la de otros (uno ya no presta atención los anuncios de telefonía móvil), y en otros casos hay serias limitaciones (véase el de Schweppes: no pueden mencionar al personaje de House, así que dicen: "Schweppes y ...", dejando que el espectador termine la frase; sería ingenioso si no fuera tan evidente). Disfrutemos, pues, sin dejar de intentar averiguar por qué nos gustan tanto los anuncios que nos gustan (también nos dicen algo de nosotros).
miércoles, 9 de julio de 2008
Consuetudinis magna vis est
Montaigne, ahora de moda por la flamante edición de Acantilado, dedica uno de sus capítulos más inspirados a la fuerza de la costumbre (el título del comentario es una cita de Cicerón):
Pues es en verdad la costumbre, violenta y traidora maestra de escuela. Poco a poco, a la chita callando, nos pone encima la bota de su autoridad; mas con este suave y humilde principio, al haberla asentado y plantado con la ayuda del tiempo, nos descubre de pronto un furioso y tiránico rostro, contra el que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de alzar los ojos. Vémosla forzar en toda ocasión las reglas de la naturaleza.
A pesar de todos los testimonios que cita Montaigne, creo que la costumbre merece un comentario más favorable. Siempre he sido, creo, un decidido defensor de sus ventajas (obviamente, dentro de unos límites; me encanta, por ejemplo, cómo sirve para caracterizar a Morgan Freeman en Seven). En el fondo todos lo somos, porque nos hace la vida mucho más cómoda, nos evita pensar qué tenemos que hacer en cada momento, y esa es, al menos en parte, la razón de su tiránico dominio. Hasta la palabra 'rutina' se halla devaluada, aunque ha recuperado parte de su prestigio gracias a la informática. El hecho es que la comparación política tiene mucho sentido, porque esa delegación (obligada en algunos casos, voluntaria en otros) de la capacidad para decidir es lo característico de las dictaduras; todavía mucha gente reconoce que con Franco no se vivía tan mal, y es cierto; por supuesto, es muchísimo más cómodo no tener que decidir nunca, no ser responsables de nada, sobre todo en cuestiones de importancia, porque si no, ¿a quién íbamos a echarle la culpa? ¿A los gitanos, como en Italia?
Pues es en verdad la costumbre, violenta y traidora maestra de escuela. Poco a poco, a la chita callando, nos pone encima la bota de su autoridad; mas con este suave y humilde principio, al haberla asentado y plantado con la ayuda del tiempo, nos descubre de pronto un furioso y tiránico rostro, contra el que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de alzar los ojos. Vémosla forzar en toda ocasión las reglas de la naturaleza.
A pesar de todos los testimonios que cita Montaigne, creo que la costumbre merece un comentario más favorable. Siempre he sido, creo, un decidido defensor de sus ventajas (obviamente, dentro de unos límites; me encanta, por ejemplo, cómo sirve para caracterizar a Morgan Freeman en Seven). En el fondo todos lo somos, porque nos hace la vida mucho más cómoda, nos evita pensar qué tenemos que hacer en cada momento, y esa es, al menos en parte, la razón de su tiránico dominio. Hasta la palabra 'rutina' se halla devaluada, aunque ha recuperado parte de su prestigio gracias a la informática. El hecho es que la comparación política tiene mucho sentido, porque esa delegación (obligada en algunos casos, voluntaria en otros) de la capacidad para decidir es lo característico de las dictaduras; todavía mucha gente reconoce que con Franco no se vivía tan mal, y es cierto; por supuesto, es muchísimo más cómodo no tener que decidir nunca, no ser responsables de nada, sobre todo en cuestiones de importancia, porque si no, ¿a quién íbamos a echarle la culpa? ¿A los gitanos, como en Italia?
martes, 8 de julio de 2008
Ley y orden
Si no habéis visto nunca Ley y orden os estáis perdiendo la mejor serie de la historia. Ahora la están emitiendo la 2, hacia la 1:00 a. m. y Calle 13, todos los días en varios horarios (hay algunas temporadas en DVD). Lo digo porque no conozco a muchos seguidores (aunque, si ha durado tanto, en alguna parte estarán). Es necesario aclarar que el hecho de seguirla exige unos cuantos sacrificios, porque nunca he podido verla antes de medianoche en un canal generalista; además, como va por la temporada 17ª y existen numerosos spin off, resulta imposible hacerse una idea coherente de la trama o familiarizarse con los personajes sin volverse loco. Mis parejas preferidas son la formada por Elliot (Christopher Meloni) y Olivia (Mariska Hargitay), protagonistas de la Unidad de Víctimas de Crímenes Especiales, y la de Acción Criminal, formada por 'Bobby' Goren (Vincent D'Onofrio) y Eames (Kathryn Erbe). La serie, como indica su título, consta de dos partes: la primera muestra la labor de la policía hasta que atrapa al sospechoso, y la segunda, el trabajo de la fiscalía en el proceso (en Acción criminal esta segunda parte casi ha desaparecido). Lo bueno de la serie (y resulta algo paradójico) es que todos los episodios te dejan mal sabor de boca: nunca está claro que el culpable sea del todo culpable, ni el inocente, inocente (policías y fiscales incluidos); todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace, y nunca sabemos si se ha hecho justicia. Se nos enseña una realidad compleja y sucia, y bastante verosímil. Debería programarse en horario de máxima audiencia y ser una asignatura en el currículo. No os la perdáis.
lunes, 7 de julio de 2008
Somos cuerpo
Hace años escuché en un programa de radio vespertino que, mientras dormimos, todos parecemos buenos (habría que puntualizar que, más que buenos, lo que parecemos es inofensivos). Lo he recordado recientemente, al leer un fragmento de Plinio el Joven citado por L. Gil en Therapeia (p. 53):
Hace poco la enfermedad de un amigo mío me ha recordado que no valemos nunca tanto como cuando estamos enfermos. ¿A qué enfermo, en efecto, tientan la avaricia o la ambición? No es esclavo de sus amoríos, no apetece los honores, se despreocupa de las riquezas, se contenta con lo que tiene, por poco que sea, sabiendo que lo va a abandonar. Entonces se acuerda de los dioses, recuerda que es mortal, no envidia a nadie, a nadie admira, a nadie desprecia, y ni siquiera atiende o se alimenta de las conversaciones maliciosas: tan solo sueña con fuentes y baños. Esta es la suma de sus cuitas, la suma de sus plegarias, y mientras decide que, en el caso de que pueda librarse de su enfermedad, su vida será en el futuro dulce y sosegada, es decir, inocente y feliz (Ep. VII, 26).
Cito por la traducción de Gredos (de Julián González Fernández), gracias a la cual por fin podemos disfrutar en castellano del epistolario de Plinio. Por cierto que en la carta siguiente (VII, 27) cuenta tres historias sobrenaturales muy conocidas, en las que aparecen todos los elementos de los modernos relatos de terror. A lo que iba: en cuanto a la enfermedad, se trata, en realidad, de una cuestión de prioridades. Cuando el cuerpo reclama nuestra atención con sus urgencias, todas las demás preocupaciones se desvanecen.
Hace poco la enfermedad de un amigo mío me ha recordado que no valemos nunca tanto como cuando estamos enfermos. ¿A qué enfermo, en efecto, tientan la avaricia o la ambición? No es esclavo de sus amoríos, no apetece los honores, se despreocupa de las riquezas, se contenta con lo que tiene, por poco que sea, sabiendo que lo va a abandonar. Entonces se acuerda de los dioses, recuerda que es mortal, no envidia a nadie, a nadie admira, a nadie desprecia, y ni siquiera atiende o se alimenta de las conversaciones maliciosas: tan solo sueña con fuentes y baños. Esta es la suma de sus cuitas, la suma de sus plegarias, y mientras decide que, en el caso de que pueda librarse de su enfermedad, su vida será en el futuro dulce y sosegada, es decir, inocente y feliz (Ep. VII, 26).
Cito por la traducción de Gredos (de Julián González Fernández), gracias a la cual por fin podemos disfrutar en castellano del epistolario de Plinio. Por cierto que en la carta siguiente (VII, 27) cuenta tres historias sobrenaturales muy conocidas, en las que aparecen todos los elementos de los modernos relatos de terror. A lo que iba: en cuanto a la enfermedad, se trata, en realidad, de una cuestión de prioridades. Cuando el cuerpo reclama nuestra atención con sus urgencias, todas las demás preocupaciones se desvanecen.
domingo, 6 de julio de 2008
Freud y la masa (Hulk no, la otra)
Ya nadie habla de Freud, ni siquiera para reírse de él. Es cierto que los excesos del psicoanálisis han hecho que cualquier alusión parezca una parodia o una imitación de Woody Allen, pero es una pena, porque Freud (no sus epígonos) decía cosas brillantes. A propósito de la histeria colectiva que estuvo a punto de desatarse recientemente por la huelga de transportes, aproveché para leer Psicología de las masas y análisis del yo. La introducción es un conjunto de lugares comunes y excerpta de literatura secundaria anterior sin demasiada originalidad, pero resulta fascinante la vigencia del diagnóstico:
La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se muestra determinada por diversas causas. La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y, en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales (se trata de una cita de Psicología de las multitudes, de G. Le Bon) [...] La multitud es impulsiva, versátil e irritable, y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de conservación desaparecen ante ellos. [...] No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de la multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se suceden unas a otras asociativamente , como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres. [...] Por último, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Piden ilusiones, a las cuales no pueden renunciar. Dan siempre preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real.
El anuncio de la posibilidad (repito: la posibilidad; eso sí, anticipada una y otra vez por todos los medios de comunicación) de que no pudiéramos saciar todos nuestros caprichos durante algunos días fue el desencadenante de una serie de comportamientos propios de un país en el que fuera complicado conseguir los bienes más básicos. Esa no es la realidad. La realidad es que nuestras necesidades son cada día más sofisticadas, y menor nuestra tolerancia al hecho de no poder satisfacerlas inmediatamente: si nunca me he visto privado de nada, si no estoy acostumbrado a sufrir ningún contratiempo, cualquier inconveniente será contemplado como una amenaza o como una tragedia. La sensación de fragilidad es mayor conforme más podemos perder, y eso nos hace peores: nos hace tener más miedo, nos convierte en masa.
La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se muestra determinada por diversas causas. La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y, en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales (se trata de una cita de Psicología de las multitudes, de G. Le Bon) [...] La multitud es impulsiva, versátil e irritable, y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de conservación desaparecen ante ellos. [...] No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de la multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se suceden unas a otras asociativamente , como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres. [...] Por último, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Piden ilusiones, a las cuales no pueden renunciar. Dan siempre preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real.
El anuncio de la posibilidad (repito: la posibilidad; eso sí, anticipada una y otra vez por todos los medios de comunicación) de que no pudiéramos saciar todos nuestros caprichos durante algunos días fue el desencadenante de una serie de comportamientos propios de un país en el que fuera complicado conseguir los bienes más básicos. Esa no es la realidad. La realidad es que nuestras necesidades son cada día más sofisticadas, y menor nuestra tolerancia al hecho de no poder satisfacerlas inmediatamente: si nunca me he visto privado de nada, si no estoy acostumbrado a sufrir ningún contratiempo, cualquier inconveniente será contemplado como una amenaza o como una tragedia. La sensación de fragilidad es mayor conforme más podemos perder, y eso nos hace peores: nos hace tener más miedo, nos convierte en masa.
jueves, 3 de julio de 2008
Words, words
Hace algún tiempo se celebró una convocatoria para descubrir la palabra más ¿bonita?, ¿hermosa? (no recuerdo los términos exactos; y, como dice A. Trapiello, carecemos de un adjetivo que no resulte ñoño) del castellano; la ganadora fue amor, lo que demuestra, aparte de lo absurdo de la naturaleza y el propósito de la encuesta (que no necesitaba demostración), el criterio pueril de los participantes que, además, dejaban constancia de que no habían entendido la intención del concurso; entre mis preferidas están anfractuoso, macareo, tránsito, nabab, hontanar o embelesar, pero las que más me gustan son algunas que no están recogidas en el diccionario de la Academia, como priamel. Reconozco, por otra parte, que uno acaba volviéndose especial en cuestiones de léxico; mis manías son irracionales hasta extremos clínicos: me niego a escribir ciertas palabras sin que pueda explicar claramente por qué, más allá de que esas decisiones obedecen a mi tiránico capricho; en cierto sentido, tiene algo que ver con las propiedades sinestésicas de la lengua, pero no sabría explicarlo mejor: la cuestión es que me resisto a utilizar términos como historicismo y causalidad, y otros acabados en -ismo e -idad (menos) y, sin embargo, me resultan agradables los acabados en -encia, como tendencia, resistencia e influencia. Así que uno acaba escribiendo lo que puede con ese diccionario cojo, aunque no creo que la diferencia (¿veis?) sea demasiada. A propósito, ya estoy de vacaciones, conque procuraré recuperar el tiempo perdido.
sábado, 21 de junio de 2008
Intuición moral
Hay ocasiones en las que uno sabe qué está bien y qué está mal sin necesidad de analizar los argumentos racionales que se avancen en defensa de una acción determinada. Es un sexto sentido (de naturaleza no intelectual) que provoca una reacción inmediata cuando vemos algo indigno, y sin esperar a escuchar las posibles excusas, decimos: "eso está mal". Simplemente; no porque lo diga ningún filósofo moral, sino porque así me lo enseñaron en casa y en la escuela, y he aprendido a reconocer cuándo debe decirse. Repito que se trata de algo irracional, porque casi siempre existen buenas razones que explican cualquier cosa (se dice en La regla del juego: "Hay una cosa terrible en el ser humano, y es que todo el mundo tiene sus razones"); en uno de sus libros más conocidos (Los derechos en serio, que paso a recomendar), R. Dworkin habla del caso Sweatt vs. la Universidad de Texas. La universidad en cuestión se negó a admitir a Sweatt porque era negro, y podría haber alegado que lo hacía porque el ambiente le hubiera resultado hostil o porque un abogado negro habría perjudicado la actividad del despacho para el que trabajara; todas serían razones aceptables desde un punto de vista racional (utilitarista), pero el problema, viene a decir Dworkin, no era la racionalidad de las excusas, sino que los responsables de la junta universitaria eran racistas.
A veces echamos de menos ese sexto sentido, cuando nos damos cuenta de que nos ha fallado la intuición y nos hemos dejado engañar, pero no ha sido este el caso de la directiva de la Unión Europea sobre los inmigrantes. Y seguro que habréis escuchado ya argumentos de todo tipo que defienden la conveniencia de una inmigración legal y ordenada, que si el sistema, si no, sería insostenible, que si es mejor para ellos, que si la Realpolitik, que si esto, que si lo de más allá. Solo deberían recibir una respuesta: "eso está mal".
A veces echamos de menos ese sexto sentido, cuando nos damos cuenta de que nos ha fallado la intuición y nos hemos dejado engañar, pero no ha sido este el caso de la directiva de la Unión Europea sobre los inmigrantes. Y seguro que habréis escuchado ya argumentos de todo tipo que defienden la conveniencia de una inmigración legal y ordenada, que si el sistema, si no, sería insostenible, que si es mejor para ellos, que si la Realpolitik, que si esto, que si lo de más allá. Solo deberían recibir una respuesta: "eso está mal".
sábado, 7 de junio de 2008
La piedra de Johnson
Cuenta Boswell, en su Vida de Samuel Johnson, una anécdota que se ha hecho famosa (aunque se menciona a menudo, cuesta encontrar la referencia exacta: se trata de la entrada correspondiente al 6 de agosto de 1763):
Tras salir de la iglesia, charlamos un rato sobre los ingeniosos sofismas del obispo Berkeley para mostrar la inexistencia de la materia y que todo lo que hay en el Universo es meramente ideal. Comenté que si bien nos damos por satisfechos de que su doctrina no es verdadera, es en cambio imposible de refutar. Nunca olvidaré la presteza con que me respondió Johnson, golpeando con la planta del pie y con tremenda fuerza una piedra de gran tamaño. "Así lo refuto yo".
No espero yo encontrar a un Johnson (y no digamos a un Berkeley) entre los políticos de nuestro tiempo, pero alguien debería reflexionar sobre la existencia real de ciertos fenómenos que damos por supuestos. Debemos tener en cuenta que la realidad no es axiomática, y más cuando se trata de cuestiones de dinero, en las que nunca somos lo bastante escépticos. Bien, el caso es que cuando uno empieza a escuchar que la crisis ha llegado, empezamos a ver por todas partes signos que la confirman. Cada nuevo indicio (por pequeño que sea) se viene a sumar a todos los anteriores, con lo que el efecto de la serie es muy persuasivo: un ejemplo perfecto de self-fulfilling prophecy. En Navarra había hace unos meses un 4% de paro, y cuando aumentó un 44% la gente casi se echa a las calles. Yo trataba de explicar que todavía estábamos en una situación de pleno empleo técnico (el desempleo había aumentado hasta el 5, 76%), y como respuesta solo recibía acusaciones de irresponsable y ciego optimismo (las cifras son aproximadas). Creo que no he convencido a nadie, pero eso es por la morbosa fascinación que sentimos hacia lo que Gilles de Rais decía el "brillo del mal"; en cierto sentido (un sentido enfermizo), queremos que las cosas vayan mal. Ahora resulta que no estoy tan seguro de que no haya crisis, precisamente porque la gente se comporta como si la hubiera. Es decir, si no existía la piedra, hemos acabado por inventarla nosotros.
Tras salir de la iglesia, charlamos un rato sobre los ingeniosos sofismas del obispo Berkeley para mostrar la inexistencia de la materia y que todo lo que hay en el Universo es meramente ideal. Comenté que si bien nos damos por satisfechos de que su doctrina no es verdadera, es en cambio imposible de refutar. Nunca olvidaré la presteza con que me respondió Johnson, golpeando con la planta del pie y con tremenda fuerza una piedra de gran tamaño. "Así lo refuto yo".
No espero yo encontrar a un Johnson (y no digamos a un Berkeley) entre los políticos de nuestro tiempo, pero alguien debería reflexionar sobre la existencia real de ciertos fenómenos que damos por supuestos. Debemos tener en cuenta que la realidad no es axiomática, y más cuando se trata de cuestiones de dinero, en las que nunca somos lo bastante escépticos. Bien, el caso es que cuando uno empieza a escuchar que la crisis ha llegado, empezamos a ver por todas partes signos que la confirman. Cada nuevo indicio (por pequeño que sea) se viene a sumar a todos los anteriores, con lo que el efecto de la serie es muy persuasivo: un ejemplo perfecto de self-fulfilling prophecy. En Navarra había hace unos meses un 4% de paro, y cuando aumentó un 44% la gente casi se echa a las calles. Yo trataba de explicar que todavía estábamos en una situación de pleno empleo técnico (el desempleo había aumentado hasta el 5, 76%), y como respuesta solo recibía acusaciones de irresponsable y ciego optimismo (las cifras son aproximadas). Creo que no he convencido a nadie, pero eso es por la morbosa fascinación que sentimos hacia lo que Gilles de Rais decía el "brillo del mal"; en cierto sentido (un sentido enfermizo), queremos que las cosas vayan mal. Ahora resulta que no estoy tan seguro de que no haya crisis, precisamente porque la gente se comporta como si la hubiera. Es decir, si no existía la piedra, hemos acabado por inventarla nosotros.
jueves, 5 de junio de 2008
¿Hacemos algo o no?
Hace unas semanas salió publicado en La Vanguardia un apasionante artículo de un pez gordo de los que militan en think tanks de verdad (no como los de aquí, que son muy de provincias; uno de verdad, algo de un Centro Estratégico en Washington). Siento no poder dar la referencia exacta, porque no he podido conservarlo, pero merecía la pena. La tal lumbrera venía a decir que se ha extendido entre la gente la especie de que la amenaza del terrorismo se ha exagerado intencionadamente, y defendía que, por el contrario, sigue vigente y es un peligro real para Occidente. A continuación se desglosaban los peligros que nos acechan y se llegaba a la conclusión de que es imposible prevenir un ataque con armas mucho más devastadoras que las utilizadas hasta el momento. Si existen, en algún momento los terroristas las conseguirán y las utilizarán, decía nuestro Aristóteles. Al final del artículo el autor proponía una serie de medidas para conjurar este Armagedón. Y entonces me llegó la revelación, como al santo de Patmos: pero, ¿no habíamos quedado en que era algo inevitable? Pues si es inevitable, ¿a santo de qué nos alecciona con lo que tenemos que hacer para evitarlo? ¡Si no se puede! Será que últimamente han rebajado bastante el nivel para ingresar en los think tanks de Washington.
miércoles, 4 de junio de 2008
Protervia
De pequeño me dio por leer la Biblia. Una de las cosas que más me chocaron (aparte de la prolijidad nada literaria con que se recogían todas las medidas del arca, más propia de Bricomanía que del libro de los libros) fue la obstinación del pueblo elegido en traicionar a Yahvé. Yo pensaba: si a mí me hubieran sacado de Egipto después de lo de las diez plagas, si me hubieran mantenido 40 años con un alimento que caía del cielo, si me hubieran ocurrido todas las maravillas que tan sabiamente nos mostró Cecil B. de Mille, no albergaría jamás la más mínima duda de que no hay más dios que Yahvé. Y veía que los judíos dale que te pego, una y otra vez caían y recaían en la idolatría. Y venga castigos y cautiverios y nuevos perdones y liberaciones. Como para plantearse eso del pueblo elegido.
Bien, todo ello me viene a la cabeza a propósito del dichoso trasvase del Ebro. Leía ayer en los periódicos que se había suspendido porque ya se había alcanzado el 53% de capacidad de los embalses; y acompañaba a esta noticia otra en la que se decía que el Ayuntamiento de Barcelona había levantado la prohibición de llenar las piscinas y otras restricciones en el uso del agua. Y entonces me acordé de la travesía de los judíos y de su protervia ("obstinación en la maldad", según el DRAE). Coincidió además este bonito ejemplo de esquizofrenia colectiva (porque me imagino que montones de particulares se habrán lanzado a llenar ávidamente sus piscinas) con la lectura de un volumen recopilatorio de la revista Dinero, autopublicada por el dibujante Miguel Brieva, en la que no desentonaría este elocuente episodio de ceguera autodestructiva.
Por lo menos los judíos llegaron a la Tierra Prometida.
Bien, todo ello me viene a la cabeza a propósito del dichoso trasvase del Ebro. Leía ayer en los periódicos que se había suspendido porque ya se había alcanzado el 53% de capacidad de los embalses; y acompañaba a esta noticia otra en la que se decía que el Ayuntamiento de Barcelona había levantado la prohibición de llenar las piscinas y otras restricciones en el uso del agua. Y entonces me acordé de la travesía de los judíos y de su protervia ("obstinación en la maldad", según el DRAE). Coincidió además este bonito ejemplo de esquizofrenia colectiva (porque me imagino que montones de particulares se habrán lanzado a llenar ávidamente sus piscinas) con la lectura de un volumen recopilatorio de la revista Dinero, autopublicada por el dibujante Miguel Brieva, en la que no desentonaría este elocuente episodio de ceguera autodestructiva.
Por lo menos los judíos llegaron a la Tierra Prometida.
sábado, 31 de mayo de 2008
Y ahora, ¿qué?
Con las historias basadas en la búsqueda de un tesoro ocurre algo parecido a la anécdota sobre Pirro (extraída de las Vidas Paralelas) que contaba De Quincey a propósito de las conspiraciones; dice Plutarco que le preguntaban a Pirro por qué esa obsesión en extender la guerra a Grecia, a Italia, a Asia, si el objetivo final era simplemente disfrutar de una vida fácil y muelle, algo que se podía conseguir sin tanta sangre y sufrimiento. Con las conspiraciones, sostenía de Quincey, pasa lo mismo: ¿para qué tantas maquinaciones, si el objetivo último es disfrutar sencillamente de la vida? Bueno, pues cuando veo una película en la que se persigue un tesoro siempre me pregunto qué van a hacer con él cuando lo encuentren, o lo triste y vacía que será a partir de ese momento la vida de quienes la habían basado en esa búsqueda. Por eso creo que todas las películas de este tipo suelen terminar en un anticlímax, casi siempre con la pérdida del premio en el último momento: la pérdida es necesaria, porque si no la sensación es de intensa melancolía. Es lo que ocurre con una de mis películas preferidas, Los Goonies, o con una más moderna, La búsqueda. Esta última es el ejemplo perfecto, porque además es muy mala: cuando acaba uno se pregunta qué va a hacer a partir de ese momento Nicolas Cage, que había dirigido toda su vida a ese instante. ¿Para qué quiere esas inmensas riquezas si ha perdido lo único que daba sentido a su vida?
jueves, 29 de mayo de 2008
¿Y si realmente tienen ideas propias?
El esperpento del Tribunal Constitucional ha vuelto a ser noticia por la muerte de uno de los jueces 'conservadores'. La polémica, que seguida con cierta constancia parece un vodevil (alguien que lo hiciera no podría más que dudar de la seriedad del país en el que pasara esto, y con tanta frecuencia), parte de un prejuicio bastante extendido entre los intérpretes de tan elevadas cuestiones: el de que doce de los señores más inteligentes y jurídicamente competentes del país se comportan como marionetas de no se sabe qué insondables y arcanos poderes y respondan con tanta disciplina a sus consignas. Tal y como uno lee la noticia en El País, podría pensarse que los jueces solo se dividen en tres categorías: buenos, títeres y soplapollas. Quiero creer que estos nobles señores tendrán ideas propias, independientes de las de quienes les han elegido y distintas de las de los redactores del periódico (cada vez, por cierto, más institucionalizado); el único problema es que son conservadores y que, por lo tanto, van a coincidir muchas veces cuando tengan que considerar asuntos políticos. Pero esto no quiere decir que obedezcan a nadie; simplemente su forma de razonar es distinta, abominable quizás, pero consistente desde un punto de vista jurídico, que es lo que importa. Más grave me parece, con todo, la imagen del tribunal que han proyectado los medios, que obedece, creo yo, a un intento de socavar (bonita palabra) la autoridad de sus fallos y la viabilidad del sistema. No deberían conseguirlo.
lunes, 26 de mayo de 2008
Crímenes perfectos
A todos nos consuela pensar que no existe el crimen perfecto: que todos los casos de desapariciones misteriosas acaban por resolverse satisfactoriamente (desde un punto de vista policial) y que todos los culpables responderán ante la ley, ante su conciencia o ante alguna autoridad de las postrimerías. De hecho, así nació la idea del juicio escatológico: la comprobación de que el bueno no recibía la debida recompensa, y el malvado, el merecido castigo, llevó primero a pensar que los delitos que se cometían en este mundo podía no pagarlos el que los había cometido, sino sus descendientes. Es la culpa heredada que aparece en la tragedia griega. Como esa idea resulta injusta incluso para una mentalidad primitiva, la siguiente solución fue imaginar que existía un tribunal infalible en el más allá. Resulta extraño comprobar que esta idea, tan disparatada como la anterior, ha tenido sin embargo un éxito arrollador, y que todavía sigue vigente. Luego los cristianos inventaron lo de la conciencia, bastante más eficaz para atormentar almas cándidas, pero que no sé yo si funcionará para las demás. El caso es que, por una o por otra, estoy seguro yo de que el mundo está lleno de espantosos criminales que han perpetrado sus fechorías sin que la policía ni los jueces sepan nada de ellas, que duermen tranquilamente todas las noches y que no irán al infierno (o no les importa demasiado). Yo, sinceramente, prefiero que los pille la policía (y no ser descendiente de ninguno, por si acaso); porque el infierno no sé, pero Carabanchel, existe.
jueves, 22 de mayo de 2008
La guerra de las estrellas (Michelin)
Seguro que os habéis enterado ya de la polémica desatada por unas declaraciones explosivas de Santi Santamaria (cocinero con seis estrellas Michelin) en las que sostenía vehementemente que toda la nueva cocina española surgida en la estela de Ferran Adrià es una burla, además de un atentado contra el paladar y la salud (y el bolsillo, añadiría yo) de sus privilegiados clientes.
Lo cual suscita varias y enjundiosas reflexiones:
Primera: ¿Qué clase de comida sirve Santi Santamaria? Ahí va el menú de primavera que tenéis disponible en su página web:
No es nada comparado con lo que se ve últimamente, pero de ahí al chuletón hay un buen trecho.
Segunda: ¿Por qué coincide esta polémica con el lanzamiento de su nuevo libro? ¿Por qué, de hecho, estoy hablando yo de Santi Santamaria en lugar de comentar sabrosos e instructivos episodios de las Historias de Heródoto?
Tercera: ¿Por qué coincide la opinión de Santamaria con lo que piensa el 90 % de la gente y, sin embargo, a los ojos de esa misma gente, él adolecería de las mismas aberraciones que denuncia?
En fin, todo es muy complicado, pero yo no me fiaría mucho de alguien que criticara toda pintura moderna y luego tuviera el salón de su casa lleno de Rothkos y De Koonings.
Lo cual suscita varias y enjundiosas reflexiones:
Primera: ¿Qué clase de comida sirve Santi Santamaria? Ahí va el menú de primavera que tenéis disponible en su página web:
Habas a la gelée con sepia
Navajas, cardos y tuétano
Migas a mi historia, huevos de codorniz y crustáceos
Pescado al vapor con guisantes "ofegats"
"Pilota" de cerdo, espárragos y piñones
Nabo y ciruelas con foie a la brasa
Pato de sangre con escaluñas (mínimo dos personas ) o
Ris de veau con cebolla tierna
Quesos Fabes
Bizcocho con confitura y sorbete de naranja sanguina
Fresas con verbena y limón
Petits fours
No es nada comparado con lo que se ve últimamente, pero de ahí al chuletón hay un buen trecho.
Segunda: ¿Por qué coincide esta polémica con el lanzamiento de su nuevo libro? ¿Por qué, de hecho, estoy hablando yo de Santi Santamaria en lugar de comentar sabrosos e instructivos episodios de las Historias de Heródoto?
Tercera: ¿Por qué coincide la opinión de Santamaria con lo que piensa el 90 % de la gente y, sin embargo, a los ojos de esa misma gente, él adolecería de las mismas aberraciones que denuncia?
En fin, todo es muy complicado, pero yo no me fiaría mucho de alguien que criticara toda pintura moderna y luego tuviera el salón de su casa lleno de Rothkos y De Koonings.
martes, 20 de mayo de 2008
Náusea
Proliferan últimamente anuncios de conocidas marcas del sector (encarnación, si hay alguna, de Luzbel: eléctricas, gas y petróleo). Todos son preciosos, en todos aparecen niños y jóvenes en idílicos paisajes de colores imposibles, todos conmueven y apelan a nuestra sensibilidad ecológica y a nuestra responsabilidad con el futuro. No intentan vendernos un producto, porque de hecho el mensaje no es “Contrate nuestros servicios”, no venden nada. En principio, parece que lo único que quieren es comunicarnos su arrepentimiento y su propósito de enmienda, para lo que solicitan nuestra colaboración: “Por tus hijos, por los hijos de tus hijos” (ENDESA), “Inventemos el futuro” (REPSOL)... Pero, en realidad, lo que dicen esos mensajes es: “La catástrofe no es culpa nuestra; nosotros solo les hemos dado lo que nos han pedido, pero aun así, a pesar de que son ustedes los culpables, porque sin sus insaciables demandas nosotros nunca habríamos destruido el planeta, a pesar de todo eso, a pesar de todo, vamos a ayudarles. Y además, más barato que los demás”. Se olvidan de mencionar las fabulosas ganancias a las que les han arrastrado su generosidad, su rapacidad lasciva y su codicia sin límite. Creo que se entendería mejor así (a mí, por lo menos, me resultaría menos abominable), reconociendo sus intenciones, porque lo otro resulta demencial, o terrorífico, o las dos cosas. Así que no. Vale, pero no cuela. Y que no le hagan a uno acordarse de sus hijos, ni de los hijos de sus hijos.
lunes, 19 de mayo de 2008
Pioneros
Hace tiempo solían emitir en El Informal un apartado francamente hilarante que se titulaba "¡Pero qué tontos son estos americanos!" (vago recuerdo de la obelixiana "¡Están locos estos romanos!"), en el que se acumulaban disparates y extravagancias de tipos imposibles fuera de Montana o Wyoming. Uno llegaba a pensar de verdad que los EE. UU. eran una especie excéntrica. Y esa idea abunda por aquí, donde nos complace pensar que los estadounidenses son tontos de remate y nosotros, los más listos del universo mundo; pero una vez dicho esto, tampoco nadie se consigue explicar por qué ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos, si no es apelando a ciertas esotéricas e inexplicadas influencias.
Lo cierto es que eso no es así, incluso si nos olvidamos por un momento de la dichosa manía de hablar de países y continentes como si habláramos de personas (eso de referirse a 'los europeos' y 'los estadounidenses' así, a bulto, cuando de cada hay más de 300 millones, es algo osado: ¿de verdad son todos "así"? ¿No hay ni uno distinto?). Bien, pues uno de los rasgos más característicos de la gente de allí, y que ocasionalmente aparece reflejado en películas y series (¡Anda, otra cosa que hacen mejor que nosotros!) es que todavía se creen pioneros; es decir, creen que todavía viven en el siglo XIX y que tienen que luchar contra los casacas rojas, contra los indios y contra los ganaderos, contra los hermanos Dalton y Billy el Niño, que cualquiera de ellos puede aparecen en cualquier momento en la puerta del saloon y que todos los desenlaces pueden ser el del rosario de la aurora. Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas: las desventajas las vemos todos los días en la tele (brutales desigualdades, violencia desatada, el reinado de la anomia), pero las buenas, no. Y también las hay, aunque por aquí se les tenga poco aprecio (o no se consideren virtudes en absoluto). Bueno, pues por lo menos para mí tiene cierto mérito esa independencia del Estado que demuestran los habitantes de EE. UU., ese escepticismo hacia el gobierno que les lleva a sospechar de conspiraciones y maquiavelismos (casi siempre con razón), esa suspicacia con la que hablan de la 'gente del gobierno' que se inmiscuye en sus vidas. Esa suspicacia es algo que nos resulta completamente extraño, porque confiamos ciegamente en el Leviatán, porque de hecho nos hemos entregado a él y esperamos que nos saque de todos los aprietos (que nos dé de comer, que nos mantenga cuando estemos en el paro, que nos pague la jubilación, que nos proteja de los malos...), sin que nosotros, después de firmar el pacto, tengamos que poner nada de nuestra parte. Ahora bien, luego pasa lo que ha pasado en Coslada, y llega un tío y se hace de verdad el sheriff de un pueblo, y cuando viene a reclamarnos la extorsión nadie puede recurrir al Estado para que nos proteja, porque el estado, como Luis XIV, es él. Y entonces echamos de menos el espíritu pionero de los americanos.
viernes, 16 de mayo de 2008
Fariseos
Perdón por el abandono, pero he tenido una semana realmente ajetreada; además, se me han acumulado muchos comentarios, que iré colgando en los próximos días.
Decía el otro día Rosa Montero en la última de El País que los Estados Unidos, además de ser muchas veces el ejemplo de lo que no queremos ser (pero que sin duda acabaremos siendo), también tienen sus cosas buenas. La columna trataba de la supuesta levedad de las condenas contra crímenes en los que se da un grado excepcional de crueldad o que conmueven especialmente por sus agravantes. La cuestión es que yo siempre me he preguntado cómo es posible que en un país tan propenso a las venganzas viscerales, al "a ese hay que cogerlo y ..." (virgiliana aposiopesis) haya un sistema bajo la permanente acusación de indulgencia. Cuando pregunté a mis alumnos, comprobé que la mayoría se adhería sin asomo de duda al principio de reciprocidad penal, lo que los ingleses llaman retaliation, es decir, el Talión bíblico, puro y duro. No solo eran mayoría, sino que además eran ciertos alumnos, especialmente sensibles al trato sádico que les dan los profesores, los que más duramente reclamaban severidad inflexible contra los delincuentes. Los mismos alumnos que, con una constancia indesmayable digna de mejor causa, se quejan de que algo es injusto, de que no hay derecho, de que los profesores son muy duros..., esos, esos precisamente, pedían la pena de muerte para cualquier delito más grave que aparcar en doble fila.
Lo que me condujo a la siguiente reflexión, que les expuse al día siguiente: aunque creo que esas opiniones no son suyas, y por lo tanto es probable que las vayan modificando poco a poco, me apena mucho ver que siendo tan jóvenes piensen como carcamales carcundas. Causa cierta tristeza comprobar que a los quince años hay corazones encallecidos como los de los fariseos que esperaban a que Jesús curase a alguien en sábado para poder acusarle (maravillosa descripción evangélica de la suspicacia dominante hoy. El pasaje de San Marcos dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: "Extiende la mano". Él la extendió y quedó restablecida su mano, Mc 3, 4-6). Bien, se extiende como un virus el comportamiento del fariseo, muy bien descrito por Ferlosio en varios artículos: aquel que dice, mientras se da golpes en el pecho: "Gracias, Señor, porque no soy como ese miserable publicano pecador". Gracias pues, Señor.
Decía el otro día Rosa Montero en la última de El País que los Estados Unidos, además de ser muchas veces el ejemplo de lo que no queremos ser (pero que sin duda acabaremos siendo), también tienen sus cosas buenas. La columna trataba de la supuesta levedad de las condenas contra crímenes en los que se da un grado excepcional de crueldad o que conmueven especialmente por sus agravantes. La cuestión es que yo siempre me he preguntado cómo es posible que en un país tan propenso a las venganzas viscerales, al "a ese hay que cogerlo y ..." (virgiliana aposiopesis) haya un sistema bajo la permanente acusación de indulgencia. Cuando pregunté a mis alumnos, comprobé que la mayoría se adhería sin asomo de duda al principio de reciprocidad penal, lo que los ingleses llaman retaliation, es decir, el Talión bíblico, puro y duro. No solo eran mayoría, sino que además eran ciertos alumnos, especialmente sensibles al trato sádico que les dan los profesores, los que más duramente reclamaban severidad inflexible contra los delincuentes. Los mismos alumnos que, con una constancia indesmayable digna de mejor causa, se quejan de que algo es injusto, de que no hay derecho, de que los profesores son muy duros..., esos, esos precisamente, pedían la pena de muerte para cualquier delito más grave que aparcar en doble fila.
Lo que me condujo a la siguiente reflexión, que les expuse al día siguiente: aunque creo que esas opiniones no son suyas, y por lo tanto es probable que las vayan modificando poco a poco, me apena mucho ver que siendo tan jóvenes piensen como carcamales carcundas. Causa cierta tristeza comprobar que a los quince años hay corazones encallecidos como los de los fariseos que esperaban a que Jesús curase a alguien en sábado para poder acusarle (maravillosa descripción evangélica de la suspicacia dominante hoy. El pasaje de San Marcos dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: "Extiende la mano". Él la extendió y quedó restablecida su mano, Mc 3, 4-6). Bien, se extiende como un virus el comportamiento del fariseo, muy bien descrito por Ferlosio en varios artículos: aquel que dice, mientras se da golpes en el pecho: "Gracias, Señor, porque no soy como ese miserable publicano pecador". Gracias pues, Señor.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Un día de campo

Por aquí suelo pasear
Un día de campo

Esto está cerca de mi pueblo