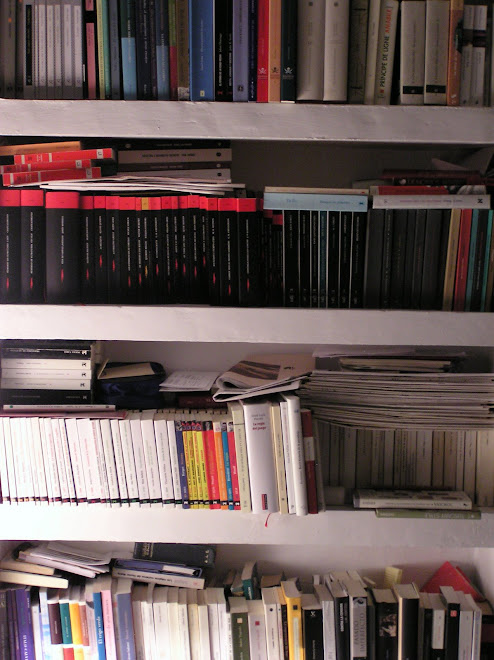sábado, 31 de mayo de 2008
Y ahora, ¿qué?
jueves, 29 de mayo de 2008
¿Y si realmente tienen ideas propias?
lunes, 26 de mayo de 2008
Crímenes perfectos
jueves, 22 de mayo de 2008
La guerra de las estrellas (Michelin)
Lo cual suscita varias y enjundiosas reflexiones:
Primera: ¿Qué clase de comida sirve Santi Santamaria? Ahí va el menú de primavera que tenéis disponible en su página web:
No es nada comparado con lo que se ve últimamente, pero de ahí al chuletón hay un buen trecho.
Segunda: ¿Por qué coincide esta polémica con el lanzamiento de su nuevo libro? ¿Por qué, de hecho, estoy hablando yo de Santi Santamaria en lugar de comentar sabrosos e instructivos episodios de las Historias de Heródoto?
Tercera: ¿Por qué coincide la opinión de Santamaria con lo que piensa el 90 % de la gente y, sin embargo, a los ojos de esa misma gente, él adolecería de las mismas aberraciones que denuncia?
En fin, todo es muy complicado, pero yo no me fiaría mucho de alguien que criticara toda pintura moderna y luego tuviera el salón de su casa lleno de Rothkos y De Koonings.
martes, 20 de mayo de 2008
Náusea
lunes, 19 de mayo de 2008
Pioneros
viernes, 16 de mayo de 2008
Fariseos
Decía el otro día Rosa Montero en la última de El País que los Estados Unidos, además de ser muchas veces el ejemplo de lo que no queremos ser (pero que sin duda acabaremos siendo), también tienen sus cosas buenas. La columna trataba de la supuesta levedad de las condenas contra crímenes en los que se da un grado excepcional de crueldad o que conmueven especialmente por sus agravantes. La cuestión es que yo siempre me he preguntado cómo es posible que en un país tan propenso a las venganzas viscerales, al "a ese hay que cogerlo y ..." (virgiliana aposiopesis) haya un sistema bajo la permanente acusación de indulgencia. Cuando pregunté a mis alumnos, comprobé que la mayoría se adhería sin asomo de duda al principio de reciprocidad penal, lo que los ingleses llaman retaliation, es decir, el Talión bíblico, puro y duro. No solo eran mayoría, sino que además eran ciertos alumnos, especialmente sensibles al trato sádico que les dan los profesores, los que más duramente reclamaban severidad inflexible contra los delincuentes. Los mismos alumnos que, con una constancia indesmayable digna de mejor causa, se quejan de que algo es injusto, de que no hay derecho, de que los profesores son muy duros..., esos, esos precisamente, pedían la pena de muerte para cualquier delito más grave que aparcar en doble fila.
Lo que me condujo a la siguiente reflexión, que les expuse al día siguiente: aunque creo que esas opiniones no son suyas, y por lo tanto es probable que las vayan modificando poco a poco, me apena mucho ver que siendo tan jóvenes piensen como carcamales carcundas. Causa cierta tristeza comprobar que a los quince años hay corazones encallecidos como los de los fariseos que esperaban a que Jesús curase a alguien en sábado para poder acusarle (maravillosa descripción evangélica de la suspicacia dominante hoy. El pasaje de San Marcos dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: "Extiende la mano". Él la extendió y quedó restablecida su mano, Mc 3, 4-6). Bien, se extiende como un virus el comportamiento del fariseo, muy bien descrito por Ferlosio en varios artículos: aquel que dice, mientras se da golpes en el pecho: "Gracias, Señor, porque no soy como ese miserable publicano pecador". Gracias pues, Señor.
sábado, 10 de mayo de 2008
Últimas palabras
Tenemos un impresionante ejemplo de la inspiración de un espíritu verdaderamente aristocrático en un relato contemporáneo de lord Granville, Presidente del Consejo en 1762, durante la elaboración del texto del Tratado de París. Robert Wood, que le trajo el documento un día antes de la muerte de Granville, es quien nos cuenta la anécdota: "Lo encontré tan lánguido que le propuse demorar mi asunto para otra ocasión; pero él insistió en que yo debía quedarme, diciéndome que el posponer su deber no iba a prolongar su vida, y repitió el siguiente pasaje del discurso de Sarpedón (12. 310-328) que Granville citó en griego:
"Mi buen amigo, si, por huir de este combate, hubiéramos de ser ya para siempre exentos de vejez e inmortales, ni yo mismo en vanguardia lucharía ni a ti te enviara a la batalla que da gloria a los hombres; mas ahora, sin embargo, pues las diosas funestas de la muerte penden sobre nosotros a millares, a las que no es posible que un mortal consiga escapar o esquivar, vayamos a ver si otorgamos gloria a alguien o bien alguien nos la otorga a nosotros."Su señoría repetía la última palabra ('vayamos' en esta traducción) varias veces, con calma y decidida resignación; y tras una grave pausa de algunos minutos, deseó oír la redacción dada al Tratado, al que prestaba la máxima atención.
Lord Granville tuvo un testigo que seguramente también conocía el texto griego; si no, podría haber acabado diciendo que Granville ya estaba chocheando, y deliraba hasta el punto de haber comenzado a balbucear una jerga ininteligible e infantil. Bueno, yo me imagino algo parecido(que conste que me aprendí el pasaje de memoria), pero la realidad es que, cuando ocurra, seguro que nos pilla desprevenidos, y no nos da tiempo más que a exclamar:"¡Hala, mira qué ola más grand...!" .
jueves, 8 de mayo de 2008
No somos nada
Tras ser dada de alta, y tras un periodo inicial de mejoría, se produjo una reagudización de su enfermedad. Se volvió extremadamente reservada y tuvo que ingresar en otra clínica, donde ella aseguraba: "todo está muerto dentro y fuera de mí" Estaba absorta en lo que Martis describió vívidamente como "su propio abismo de abatimiento". Solo en contadas ocasiones respondía a las preguntas que se le hacían o realizaba verbalizaciones espontáneas. En una ocasión, señaló el paisaje a su alrededor, y dijo que todo lo que la rodeaba, "el sol, la tierra y todas las estrellas, no existen". Ella creía ser la única superviviente de la explosión inicial que había creado el mundo, y que vagaba por un mundo vacío como una "estrella carbonizada". Creía que incluso el tiempo había sido consumido, y que, en consecuencia, estaba condenada a vagar eternamente en esta forma.
Las interpretaciones modernas sobre la estructura última del universo parece que dan la razón a los pacientes del síndrome. Desde hace tiempo se intuye que el tiempo es una magnitud sobre cuya existencia se puede albergar un sano escepticismo. Pero las cosas existían, porque se podían tocar. Bueno, pues ya no. La física teórica afirma que el universo está vacío, y que en realidad los cuerpos sólidos son configuraciones provisionales de energía, como un sistema discontinuo y bastante inestable de partículas subatómicas. Uno, cuando lee esto, se desazona, porque si era cosa de locos, vale, pero si hasta los propios científicos (sobre los que, como con el tiempo, también nos convendría observar un sano escepticismo) nos dicen que somos una sopa de partículas, como una matrioska..., digo yo, ¿y ahora, qué, los sacamos del manicomio?
miércoles, 7 de mayo de 2008
Pelo
-"La insuficiencia nutricional: causas y consecuencias",
-"Subdesarrollo y ecología: la interacción de dos fenómenos relacionados",
-"¿Qué es 'estar bien'? Perspectivas globales para el nuevo milenio",
y otros parecidos. Tras leer montañas de papeles y estadísticas, los expertos se van a celebrar el éxito del congreso con una cena de 200 napos en el Bulli de turno.
¿Sarcástico? Bueno, pues eso es lo que ocurre constantemente en educación (no sé si ocurre en otras áreas como la que aparece en el ejemplo). Los profesores deben acudir periódica y regularmente a una serie de cursos que, como el congreso ficticio, se organizan en torno a exposiciones teóricas con títulos tan rumbosos como "Las competencias clave y las disfunciones cognitivas en el área de Lengua: estrategias y soluciones" (tranquilos, es inventado). Tras soportar horas de tediosas, abstractas y prolijas exposiciones, ni siquiera tienen el consuelo de la merendola. La cuestión es que esos cursos sobre los problemas de la educación han servido para solucionar los problemas de la educación exactamente en la misma medida en que el congreso contra el hambre ha contribuido a acabar con el hambre. Una tomadura de pelo (y a mí, con la guedeja, ni una bromita, señores).
martes, 6 de mayo de 2008
Enciclopedia
Pero no nos confundamos: la universidad no se hizo para esto; estas cosas, igual que los puentes o las cafeteras, con ser todas muy necesarias y mejorar notablemente nuestra vida, las hacen los técnicos. Muy dignamente, que conste, pero deberían aprenderse en unos estudios superiores que formaran a competentes y maravillosos artesanos, no en la universidad. Serían los gremios del siglo XXI (incluso se les podría dedicar alguna calle, como antes: Calle de los Desarrolladores de software, calle de C++, etc.). Para los que quieran algo más, la universidad. Que, para empezar, podría constar, como en la Edad Media, de un trivio y un cuadrivio. Ojo, no serían enseñanzas incompatibles; así, uno podría cursar primero unos estudios generales (¿por qué se llamarían así?) y después otros especializados, o al revés. Propongo, además, que una de las asignaturas del trivio fuera Filosofía; todos los que quisieran conseguir ese grado superior tendrían que estudiar no solo las principales doctrinas filosóficas, sino también varias ramas específicas (Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Ciencia, Historia de las Ideas...). Habría que desarrollarlo todo un poco más, pero peor no iba a salir, ¿no?
sábado, 3 de mayo de 2008
Amigos del Reform's Club
jueves, 1 de mayo de 2008
Paralipomena (yo también estoy de puente)
La coincidencia de estímulos contradictorios suele llevar a la parálisis; pero sucede a todas horas con el sexo; ¿cómo no van a estar enfermos los miembros de una sociedad sexualizada hasta extremos clínicos y al mismo tiempo levítica y puritana? Eso necesariamente ha de conducir al desequilibrio y a la aberración; yo no consigo salir de mi asombro y no dejo de preguntarme cómo todavía hay gente normal y no nos han ingresado a todos en el frenopático.
Amigos, aprovechad este puente para ir a ver una peli, porque no van a durar mucho. En los últimos días me he visto defendiendo dos veces la decadencia del formato cinematográfico; parece que lo que quiero decir es que no me gusta el cine, pero no es así. Lo que sostengo es bien obvio, y es que el DVD y los canales digitales han acabado con las demás pantallas. El cine tenía sentido cuando uno estaba atado a las programaciones y tenía una tele de pena. Pero eso se ha acabado, y si todavía va alguien a las multisalas es por nostalgia o por invitar a la chica (que es muy buena razón). Por 6 € uno puede ver la película que quiera, cuando quiera, quedarse dormido, rebobinar, darle al pause... Y además, también puede invitar a la chica, y no se arruina.
Un día de campo

Por aquí suelo pasear
Un día de campo

Esto está cerca de mi pueblo