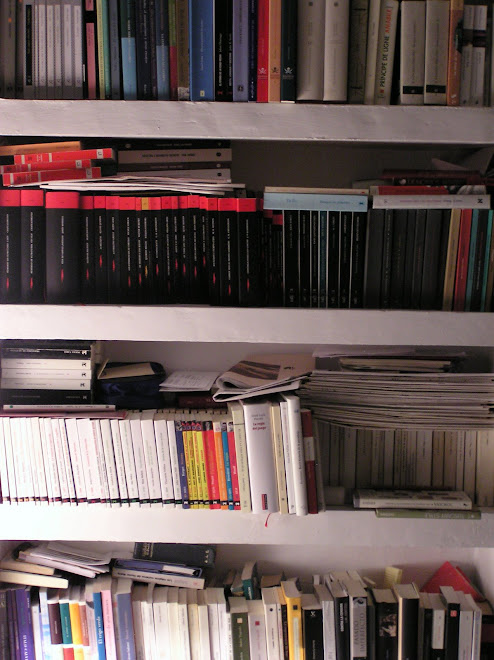Me encanta la Wikipedia. Reconozco que es una afición de solteros misántropos, pero aún así creo que procura ratos muy divertidos. Por si este puente no tenéis nada que hacer, os recomiendo algunas de mis entradas preferidas (Ontological argument, Lorem ipsum, Análisis de frecuencia, Sesgo cognitivo o Experimento de Milgram), aunque lo mejor es una búsqueda aleatoria e ir enlazando. La wiki inglesa es mucho más completa, y las páginas de discusión, mucho más serias (por cierto, echad un vistazo a las páginas protegidas y a los foros de debate, porque no tienen desperdicio). Mi entrada preferida, con todo, es la titulada Teorema de los infinitos monos: el original está en la página inglesa y en su versión más conocida dice que un mono, delante de una máquina de escribir y pulsando las teclas al azar, llegaría a escribir las obras completas de Shakespeare. Bastará con que os diga que se han llegado a financiar instalaciones para comprobar qué ocurriría si realmente se pusieran unos cuantos monos delante de una máquina de escribir. Igual que la Wikipedia es un proyecto que contribuye a no dar por fracasada a la especie, la cantidad de tiempo y de energía que se ha dedicado a este tema nos revela los abismos insondables de la estupidez humana.
Ahora, por favor, volved a leer el título de este comentario.

miércoles, 30 de abril de 2008
martes, 29 de abril de 2008
Leoncio
Martha Craven Nussbaum tiene ideas realmente brillantes y escribe muy bien. Si podéis, leed alguno de los muchos libros que ha publicado, casi todos ellos por Paidós en castellano (no os recomiendo el de Katz, porque la traducción es espeluznante, pero también merece la pena). La cuestión es que me he acordado de ella por varios motivos; uno de ellos, el tratamiento que le ha dado la prensa al caso del ciudadano austriaco que mantuvo secuestrada a su hija durante 24 años. Todo el mundo se horroriza al conocer los detalles más escabrosos del caso, pero no puede evitar querer saber más. Lo cual, a su vez, me recuerda otro episodio de la República (perdón, perdón, pero leedlo, que está bien):
Bien, no es el único pasaje de la literatura griega en el que se advierte cierta intuición del inconsciente (Platón es un gran psicoanalista avant la lettre; en otro momento hablaré de Eurípides), pero resulta muy actual, porque el sentimiento no ha cambiado nada en 2 500 años. Creo sinceramente que la lucha contra esta atracción morbosa debe ser incansable, y creo que los medios deben ser la vanguardia del combate. Los sentimientos de Leoncio son comprensibles, pero el comportamiento de los periodistas no admite disculpa.
Nussbaum ha construido una filosofía de los sentimientos, y la vergüenza es uno de los que trata con más detalle. En El ocultamiento de lo humano habla de cómo muchas veces la humanidad y la civilización se han definido por su capacidad de reprimir funciones corporales y tendencias 'salvajes', pero eso tampoco nos ha llevado muy lejos. La influencia platónica (esta separación radical entre el cuerpo y el alma) ha sido en este sentido extremadamente perniciosa y todavía estamos liberándonos de ella.
En otro momento del mismo libro, la autora menciona cómo la deshumanización del nazismo, que ha acabado convertido en una maligna abstracción, como los malos de un videojuego, no es una buena estrategia para conocer el proceso que acabó en el Tercer Reich. Porque, viene a decir Nussbaum, lo terrible de aquella experiencia es que los que cometieron los crímenes no eran demonios ni abstracciones, sino gente normal en unas circunstancias determinadas. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de repetir los mismos errores.
En fin, en todo este tema uno no puede evitar cierta sensación de decadencia, de estar asistiendo al desmoronamiento de un imperio. La única esperanza son los bárbaros, que ahora llegan en patera.
Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo por la parte
exterior del muro del norte cuando advirtió unos cadáveres que estaban echados
por tierra al lado del verdugo. Comenzó entonces a sentir deseos de verlos, pero
al mismo tiempo le repugnaba y se retraía; y así estuvo luchando y cubriéndose
el rostro hasta que, vencido de su apetencia, abrió enteramente los ojos y,
corriendo hacia los muertos, dijo: "¡Ahí los tenéis, malditos, saciaos del
hermoso espectáculo" (trad. José Manuel Pabón y Manuel
Fernández-Galiano).
Bien, no es el único pasaje de la literatura griega en el que se advierte cierta intuición del inconsciente (Platón es un gran psicoanalista avant la lettre; en otro momento hablaré de Eurípides), pero resulta muy actual, porque el sentimiento no ha cambiado nada en 2 500 años. Creo sinceramente que la lucha contra esta atracción morbosa debe ser incansable, y creo que los medios deben ser la vanguardia del combate. Los sentimientos de Leoncio son comprensibles, pero el comportamiento de los periodistas no admite disculpa.
Nussbaum ha construido una filosofía de los sentimientos, y la vergüenza es uno de los que trata con más detalle. En El ocultamiento de lo humano habla de cómo muchas veces la humanidad y la civilización se han definido por su capacidad de reprimir funciones corporales y tendencias 'salvajes', pero eso tampoco nos ha llevado muy lejos. La influencia platónica (esta separación radical entre el cuerpo y el alma) ha sido en este sentido extremadamente perniciosa y todavía estamos liberándonos de ella.
En otro momento del mismo libro, la autora menciona cómo la deshumanización del nazismo, que ha acabado convertido en una maligna abstracción, como los malos de un videojuego, no es una buena estrategia para conocer el proceso que acabó en el Tercer Reich. Porque, viene a decir Nussbaum, lo terrible de aquella experiencia es que los que cometieron los crímenes no eran demonios ni abstracciones, sino gente normal en unas circunstancias determinadas. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de repetir los mismos errores.
En fin, en todo este tema uno no puede evitar cierta sensación de decadencia, de estar asistiendo al desmoronamiento de un imperio. La única esperanza son los bárbaros, que ahora llegan en patera.
lunes, 28 de abril de 2008
Ira
En ciertas ocasiones sociales, viene bien poder recurrir a pequeñas estrategias para animar una conversación; una de mis preferidas consiste en preguntar a los presentes (si se tiene cierta confianza) cuáles son sus tres pecados capitales. Haced la prueba, porque los resultados merecen un análisis: por ejemplo, hay ciertos vicios que ya ni se consideran tales (a casi nadie le importa confesarse lujurioso o tragón), pero nadie confesará su soberbia ni mucho menos su envidia hacia el vecino (a pesar de que todos sabemos, por experiencia, que hay más envidiosos que Mesalinas).
Y no digamos la ira, que muchos habríamos sacado de la lista hacía tiempo; digo habríamos, porque ya no estoy tan seguro. Y es que me confieso cada día más iracundo. Y no como un héroe homérico, que bueno, tiene su aquel, sino más bien del tipo imprevisible-avasallador-Fernando Fernán-Gómez (d. e. p.). Yo antes no era así, de verdad: quien me conoce desde hace años sabe que era un tipo pacífico y de temperamento flemático (eso es lo que me salió en aquellas pruebas que hacían antes en los colegios; que conste que el temperamento más común entre los navarros era el colérico, pero el mío no). Pero ahora..., ahora soy el nuevo Hulk, pero sin colores chillones.
Así que ya puedo ir actualizando mi lista (que no voy a confesar) para incorporar al recién llegado. Lo malo es que no sé a qué pecado de los antiguos va a desplazar.
Y no digamos la ira, que muchos habríamos sacado de la lista hacía tiempo; digo habríamos, porque ya no estoy tan seguro. Y es que me confieso cada día más iracundo. Y no como un héroe homérico, que bueno, tiene su aquel, sino más bien del tipo imprevisible-avasallador-Fernando Fernán-Gómez (d. e. p.). Yo antes no era así, de verdad: quien me conoce desde hace años sabe que era un tipo pacífico y de temperamento flemático (eso es lo que me salió en aquellas pruebas que hacían antes en los colegios; que conste que el temperamento más común entre los navarros era el colérico, pero el mío no). Pero ahora..., ahora soy el nuevo Hulk, pero sin colores chillones.
Así que ya puedo ir actualizando mi lista (que no voy a confesar) para incorporar al recién llegado. Lo malo es que no sé a qué pecado de los antiguos va a desplazar.
sábado, 26 de abril de 2008
Responsa...¿qué?
En el mito final de la República, Platón cuenta que las almas deben escoger la clase de vida de su próxima reencarnación. Láquesis, la hija de la Necesidad, les advierte: “la virtud no tiene dueño, sino que cada uno participará de ella, en mayor o menor medida, según la consideración que le merezca. La culpa es del que elige: la divinidad es inocente”. Describe Platón a continuación las clases de vida que Láquesis extendió ante ellos, desde tiranías a vidas normales, unas maravillosas, otras mezcla de desgracias y momentos felices… “Ese es el momento más crítico para el ser humano” dice Platón, y por eso hay que descuidar todas las demás enseñanzas y dedicarse solo a aquella que nos permita tomar la decisión correcta en ese instante, para saber distinguir la vida mejor y la más desgraciada, y qué combinación de elementos, de riqueza, belleza y sabiduría, produce una u otra; "y cuando llegue al Hades deberá conservar esta opinión como un diamante (diamantinamente dice Platón; fijaos cómo la polisemia se conserva en castellano: algo firme y precioso) de modo que no se deje deslumbrar allí por las riquezas ni por otros males por el estilo".
Bien, el caso es que, a pesar de las advertencias, el primero que tenía que elegir se abalanzó sin pensarlo sobre la mayor tiranía que encontró a mano. Y cuando se dio cuenta de que su destino sería devorar a sus hijos y otras desgracias, empezó a darse golpes, a lamentarse y a echar la culpa a la suerte, al destino, a los dioses…, a todos, menos a sí mismo.
Platón estaba especialmente preocupado por la cuestión de la responsabilidad, que el estudio de la química cerebral ha puesto de nuevo de moda entre los filósofos. De hecho, las neurociencias se han convertido en la cuestión previa de toda filosofía, porque de ellas dependen ideas que siempre se habían dado por supuestas, como voluntad, responsabilidad, libertad, etc. Y para que conste, la libertad va perdiendo; lo cual quiere decir que quienes han estudiado estas intrincadas cuestiones se inclinan por la hipótesis determinista (es decir, que nuestra conducta es inevitable: solo podemos hacer lo que hacemos, y nada más). Así pues, nuestra identidad (lo que pensamos que somos), queridos amigos, no es más que una secuencia de estados físico-químicos y no hay más que hablar. En un primer momento, parece algo terrible; pero bien mirado, también resulta liberador; al fin y al cabo, podemos hacer lo que queramos, porque no es culpa nuestra. ¡Hala, a pecar!
Cada día todo esto parece más evidente; nadie quiere hacerse responsable de nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, como si, inconscientemente, quisiéramos confirmar la mencionada hipótesis. Antes, cuando uno se hacía responsable, se suponía que debía responder, pagar las consecuencias; bueno, pues ahora resulta que no, que vemos a políticos que reconocen su responsabilidad en un desastre y se quedan tan anchos. Oiga, no, esto (todavía) no funciona así.
Lo malo es que últimamente todos, en mayor o menor medida, nos llamamos a andana: los profesores echan la culpa a los padres, los padres a los profesores, todos a la televisión, a la sociedad, al sistema, a todos, como el personaje de la República, menos a nosostros mismos. Y de ahí que la solución perfecta esté en conseguir descargar nuestra culpa (siempre con la culpa a cuestas, qué aburrimiento) en el supervillano definitivo: Mr. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH).
Ya está: con este personaje, que no protesta, ni se defiende, ni escribe un blog, todos somos inocentes, porque la química nos gobierna, porque ya está bien de tanta responsabilidad y tanta historia, porque ya se han acabado los castigos y las culpas, que era lo que se pretendía, y por fin podemos dedicarnos a lo que realmente queremos: gastar y gastar y bailar el Chiqui-chiqui.
Bien, el caso es que, a pesar de las advertencias, el primero que tenía que elegir se abalanzó sin pensarlo sobre la mayor tiranía que encontró a mano. Y cuando se dio cuenta de que su destino sería devorar a sus hijos y otras desgracias, empezó a darse golpes, a lamentarse y a echar la culpa a la suerte, al destino, a los dioses…, a todos, menos a sí mismo.
Platón estaba especialmente preocupado por la cuestión de la responsabilidad, que el estudio de la química cerebral ha puesto de nuevo de moda entre los filósofos. De hecho, las neurociencias se han convertido en la cuestión previa de toda filosofía, porque de ellas dependen ideas que siempre se habían dado por supuestas, como voluntad, responsabilidad, libertad, etc. Y para que conste, la libertad va perdiendo; lo cual quiere decir que quienes han estudiado estas intrincadas cuestiones se inclinan por la hipótesis determinista (es decir, que nuestra conducta es inevitable: solo podemos hacer lo que hacemos, y nada más). Así pues, nuestra identidad (lo que pensamos que somos), queridos amigos, no es más que una secuencia de estados físico-químicos y no hay más que hablar. En un primer momento, parece algo terrible; pero bien mirado, también resulta liberador; al fin y al cabo, podemos hacer lo que queramos, porque no es culpa nuestra. ¡Hala, a pecar!
Cada día todo esto parece más evidente; nadie quiere hacerse responsable de nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, como si, inconscientemente, quisiéramos confirmar la mencionada hipótesis. Antes, cuando uno se hacía responsable, se suponía que debía responder, pagar las consecuencias; bueno, pues ahora resulta que no, que vemos a políticos que reconocen su responsabilidad en un desastre y se quedan tan anchos. Oiga, no, esto (todavía) no funciona así.
Lo malo es que últimamente todos, en mayor o menor medida, nos llamamos a andana: los profesores echan la culpa a los padres, los padres a los profesores, todos a la televisión, a la sociedad, al sistema, a todos, como el personaje de la República, menos a nosostros mismos. Y de ahí que la solución perfecta esté en conseguir descargar nuestra culpa (siempre con la culpa a cuestas, qué aburrimiento) en el supervillano definitivo: Mr. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH).
Ya está: con este personaje, que no protesta, ni se defiende, ni escribe un blog, todos somos inocentes, porque la química nos gobierna, porque ya está bien de tanta responsabilidad y tanta historia, porque ya se han acabado los castigos y las culpas, que era lo que se pretendía, y por fin podemos dedicarnos a lo que realmente queremos: gastar y gastar y bailar el Chiqui-chiqui.
viernes, 25 de abril de 2008
Jasón comía palomitas
Estoy preparando un nuevo comentario, pero tengo que revisar algunos detalles; para no dejaros huérfanos, me gustaría compartir mi asombro por lo que he leído hoy en una versión de las aventuras de los Argonautas (Riordan, J., Jasón y los Argonautas, en Vicens-Vives); en el episodio en el que Jasón ayuda a una anciana (que luego resulta ser Hera disfrazada) a cruzar el río Anauro, el traductor nos cuenta cómo Jasón "atravesó un campo de maíz" (¡!). Sí señor, Jasón no llegó solo hasta la Cólquide, sino hasta América, y se trajo además las semillas de tan maravillosa planta. La verdad que en el mismo viaje podía haberse traído unos tomates, y les hubiera ahorrado a los indígenas el apocalipsis colombino.
Que conste que la falta no es del autor, que seguramente habrá puesto corn en su texto (y que en Reino Unido significa genéricamente "grano"); el caso es que me ha hecho gracia. Mañana publico la entrada.
(P. D.: no incluyo el nombre de los traductores porque me parece feo; se dice el pecado pero no el pecador).
Que conste que la falta no es del autor, que seguramente habrá puesto corn en su texto (y que en Reino Unido significa genéricamente "grano"); el caso es que me ha hecho gracia. Mañana publico la entrada.
(P. D.: no incluyo el nombre de los traductores porque me parece feo; se dice el pecado pero no el pecador).
miércoles, 23 de abril de 2008
Libros
Me había prometido no hablar de libros ni de lectura, pero solicito indulgencia. Aunque con algo de retraso, ha llegado a mis manos el Anuario sobre la situación del libro infantil y juvenil 2008, editado por SM, que debería ser lectura obligatoria en todos los niveles de la administración educativa (se publica todos los años: este incluye apartados sobre Argentina, Chile, Brasil, Colombia…). Algunos datos que se incluyen en el informe: en 2006 se publicaron más de 12 000 títulos (¡60 millones de ejemplares!); se facturó un 14% más que el año anterior; el 60% de los hogares tiene menos de 100 libros… Y una conclusión: “A pesar de la creencia generalizada de que los jóvenes apenas leen, los datos de facturación y la información recogida desde diferentes fuentes demuestra que la población menor de 14 años es la más lectora, con un 90, 3% de lectores habituales”.
Cansa decirlo una vez más, pero a pesar de su prestigio, la lectura no nos hace mejores personas. Si tu naturaleza es canalla y perdularia, ningún libro te va a convertir en un probo ciudadano. En realidad, tampoco nos hace más sabios, cultos o inteligentes, que era el consuelo que nos quedaba a los feos. Seguro que tenéis cerca individuos que leen mucho y siguen siendo igual de cretinos; y gente magnífica (con un sentido intuitivo de la belleza y de la justicia que muchos envidiamos) que nunca leerá más que las instrucciones del DVD. Por recomendar algo, ya que parece obligatorio, echad si podéis un vistazo a los diversos anuarios de organismos internacionales que aparecen por estas fechas (Informe sobre el desarrollo de la ONU, el anuario del Worldwatch Institute, el atlas de Le Monde Diplomatique); para los piratas, Historia de la piratería, de Philip Gosse, recién publicada por Renacimiento (Isla de Tortuga); y para los científicos, la biografía de Heisenberg, en Nivola. Que os aproveche.
Cansa decirlo una vez más, pero a pesar de su prestigio, la lectura no nos hace mejores personas. Si tu naturaleza es canalla y perdularia, ningún libro te va a convertir en un probo ciudadano. En realidad, tampoco nos hace más sabios, cultos o inteligentes, que era el consuelo que nos quedaba a los feos. Seguro que tenéis cerca individuos que leen mucho y siguen siendo igual de cretinos; y gente magnífica (con un sentido intuitivo de la belleza y de la justicia que muchos envidiamos) que nunca leerá más que las instrucciones del DVD. Por recomendar algo, ya que parece obligatorio, echad si podéis un vistazo a los diversos anuarios de organismos internacionales que aparecen por estas fechas (Informe sobre el desarrollo de la ONU, el anuario del Worldwatch Institute, el atlas de Le Monde Diplomatique); para los piratas, Historia de la piratería, de Philip Gosse, recién publicada por Renacimiento (Isla de Tortuga); y para los científicos, la biografía de Heisenberg, en Nivola. Que os aproveche.
lunes, 21 de abril de 2008
Sentido común
Si sabéis inglés, no os perdáis los artículos que escribe Tony Judt en "The New York Review of Books" (disponible en la página de la revista). El último (1 de mayo) está lleno de la clase de ideas que dicen thought-provoking. No significa esto que sean ciertas, sino que te hacen pensar. Lo que dice Judt es sensato y en eso se parece a Aristóteles, que fue el primero en establecer lo que era (y sigue siendo) el sentido común. En el caso de Aristóteles no tiene mucho mérito, porque estaba rodeado de gente que no hacía más que soltar disparates (que si todo es agua, que si todo es fuego, que si las ideas...), así que si de pronto llega alguien diciendo que la historia se ocupa de lo particular y la poesía de lo universal, pues hombre, tiendes a hacerle caso. Bueno, pues con Judt pasa algo parecido. Habla, por ejemplo, de la ansiedad por olvidar el pasado (no de recordarlo con placas, que de eso hay mucho; cito el final de La peste; Rieux dice
—¿Le importa a usted que suba un poco a la terraza?
—Nada de eso. ¿Quiere usted verlos desde allá arriba, eh? Haga lo que quiera. Pero son siempre los mismos.
Rieux se dirigió hacia la escalera.
—Dígame, doctor, ¿es cierto que van a levantar un monumento a los muertos de la peste?
—Así dice el periódico. Una estela o una placa.
—Estaba seguro. Habrá discursos.
El viejo reía con una risa ahogada.
—Me parece estar oyéndoles: «Nuestros muertos…» y después atracarse).
En EE. UU., por ejemplo, se han olvidado las consecuencias de la guerra, lo que ha llevado al país a un belicismo desconocido actualmente en Europa; y lo que es más grave, ese mismo olvido ha hecho que se equivoquen de enemigo, o que puedan hablar de la tortura sin que la gente se eche las manos a la cabeza (sobre este tema ya hablaré otro día). En fin, si alguien quiere leer otro artículo suyo en castellano, lo tiene traducido en el número de abril de Claves de razón práctica, o, mejor todavía, puede leer Pasado imperfecto o Posguerra, todavía en las librerías (¿por qué no hay nadie que escriba así en castellano? ¿O sí lo hay?).
—¿Le importa a usted que suba un poco a la terraza?
—Nada de eso. ¿Quiere usted verlos desde allá arriba, eh? Haga lo que quiera. Pero son siempre los mismos.
Rieux se dirigió hacia la escalera.
—Dígame, doctor, ¿es cierto que van a levantar un monumento a los muertos de la peste?
—Así dice el periódico. Una estela o una placa.
—Estaba seguro. Habrá discursos.
El viejo reía con una risa ahogada.
—Me parece estar oyéndoles: «Nuestros muertos…» y después atracarse).
En EE. UU., por ejemplo, se han olvidado las consecuencias de la guerra, lo que ha llevado al país a un belicismo desconocido actualmente en Europa; y lo que es más grave, ese mismo olvido ha hecho que se equivoquen de enemigo, o que puedan hablar de la tortura sin que la gente se eche las manos a la cabeza (sobre este tema ya hablaré otro día). En fin, si alguien quiere leer otro artículo suyo en castellano, lo tiene traducido en el número de abril de Claves de razón práctica, o, mejor todavía, puede leer Pasado imperfecto o Posguerra, todavía en las librerías (¿por qué no hay nadie que escriba así en castellano? ¿O sí lo hay?).
sábado, 19 de abril de 2008
¿Humaniores? (2). Sangre para los fantasmas
No, no es una nueva versión de una peli japonesa de miedo. Para los que no la conozcan, se trata de una cita de Wilamowitz (no doy más explicaciones: buscadlo en la Wikipedia inglesa), en la que afirmaba que la tradición había muerto y que había que resucitarla, como en el nekyomanteion de la Odisea, con la sangre de los filólogos (¡glups!).
Cualquiera habrá podido comprobar que todas las profesiones forman sectas en las que cierto conocimiento secreto establece el límite entre sus miembros y los no iniciados. Bien, esto es especialmente válido en el caso de las Clásicas; no es que le torturen a uno si no conoce las novedades bibliográficas acerca del orfismo (un saludo, Marco), pero...
Al margen de la naturaleza aristocrática de los estudios clásicos, es cierto que toda la tradición depende de un número muy reducido de scholars. Si desaparecieran de golpe esos filólogos (no más de mil o dos mil), nadie sabría editar un texto en griego o traducirlo; se perderían todos los textos originales de la Antigüedad y la posibilidad de recuperarlos, como en una nueva Edad Media (pero sin monasterios). Los efectos de esta ignorancia se advierten ya; no hay más que ver el maltrato que sufre el griego en editoriales aparentemente tan dignas como Siruela (¿de verdad es tan difícil contratar a alguien que revise los textos originales o que les diga que "el Eumenides" es u-na bar-ba-ri-dad?). Los de la secta son conscientes de esa responsabilidad, que no les parece penosa, sino un privilegio del que se enorgullecen. Por eso, cuando escuchéis que alguien (como estoy haciendo yo ahora) se lamenta del estado de las Clásicas, y afirme que es necesario fomentar su estudio y que todo el mundo debería leer a Heródoto y a Platón, no os lo creáis. A ningún miembro del conventículo le gustaría que su saber se devaluara, así que no tiene ningún interés en extender la marca que lo distingue del resto de los mortales.
Cualquiera habrá podido comprobar que todas las profesiones forman sectas en las que cierto conocimiento secreto establece el límite entre sus miembros y los no iniciados. Bien, esto es especialmente válido en el caso de las Clásicas; no es que le torturen a uno si no conoce las novedades bibliográficas acerca del orfismo (un saludo, Marco), pero...
Al margen de la naturaleza aristocrática de los estudios clásicos, es cierto que toda la tradición depende de un número muy reducido de scholars. Si desaparecieran de golpe esos filólogos (no más de mil o dos mil), nadie sabría editar un texto en griego o traducirlo; se perderían todos los textos originales de la Antigüedad y la posibilidad de recuperarlos, como en una nueva Edad Media (pero sin monasterios). Los efectos de esta ignorancia se advierten ya; no hay más que ver el maltrato que sufre el griego en editoriales aparentemente tan dignas como Siruela (¿de verdad es tan difícil contratar a alguien que revise los textos originales o que les diga que "el Eumenides" es u-na bar-ba-ri-dad?). Los de la secta son conscientes de esa responsabilidad, que no les parece penosa, sino un privilegio del que se enorgullecen. Por eso, cuando escuchéis que alguien (como estoy haciendo yo ahora) se lamenta del estado de las Clásicas, y afirme que es necesario fomentar su estudio y que todo el mundo debería leer a Heródoto y a Platón, no os lo creáis. A ningún miembro del conventículo le gustaría que su saber se devaluara, así que no tiene ningún interés en extender la marca que lo distingue del resto de los mortales.
lunes, 14 de abril de 2008
¿Humaniores? (1)
Sorprende comprobar que la Filología Clásica (las Litterae Humaniores o, como dice la facultad de Oxford —¿alguien podría explicarme por qué?—, Literae Humaniores) goza todavía de un prestigio exagerado. Incluso durante el actual principado de Mammon, cuando alguien revela accidentalmente que ha estudiado latín y griego, la reacción más habitual no es la de un más que comprensible desprecio por lo absurdo, sino de admiración y curiosidad: Veblen lo menciona en La teoría de la clase ociosa, y yo no he encontrado mejor explicación, pero resulta que las Clásicas tienen un valor notable: no porque sirvan para algo, sino precisamente porque no sirven para nada. Pura luxuria. Se trata de un valor exclusivamente suntuario, antieconómico, como las manifestaciones exuberantes del color en la naturaleza, y por eso resulta tan apreciado, por su signo aristocrático, contrario a la inmediatez. Eso, y la tendencia a la comodidad, que convierte la fascinación por un pasado remoto en una serie de conocimientos superficiales y deshilvanados. La familiaridad con la tradición cuesta, y nuestra sociedad favorece el mito, al que se accede con más facilidad.
Continuará.
Continuará.
sábado, 12 de abril de 2008
¡Los chinos, los chinos!
No es casualidad. Desde hace unos años, los medios (los occidentales) vienen anunciando el juggernaut chino. No se trata de una simple invasión, sino de una invasión del otro. De un otro inalcanzable y terrible, como Atila, como Jerjes, como Fu Man Chú (y no solos, sino acompañados de un ejército infinito que ya ha comenzado la pérfida e imparable avalancha). Se acabó aquello de ex oriente lux. Ahora, como mucho, lo que llega es mercadería barata y un consumo irresponsable (ja, ja) de nuestras materias primas. Pero, ¿cómo se atreven?
Dos ideas extravagantes son habituales en esta estrategia de progresivo extrañamiento: la de que su idioma es ininteligible para un occidental (lo que revela otra forma de pensar y de sentir) y la de que un extraño carisma late en el corazón de todos los chinos por una herencia milenaria. No digo que uno pueda aprender cantonés en dos días, pero los chinos no son una especie extraterrestre, y cualquiera tiene acceso hoy a estupendas versiones de lo mejor de su arte y poesía (y, doy fe, se entiende perfectamente). En cuanto a la segunda idea, es también muy común cuando se habla de las diferencias entre Europa y Estados Unidos. Se suele decir que Europa es más escéptica porque su experiencia secular de guerras y diversas tragedias ha desengañado a sus habitantes etc., etc., etc.
Vamos a ver: que yo sepa, la experiencia histórica no se transmite a través de los genes ni se va acumulando en la sangre de los descendientes, así que los habitantes actuales de Europa no son más pesimistas que los de hace cien años, ni menos ilusos. Por la misma razón, la cultura china tradicional, por muy milenaria que sea (por favor, localicen lo que dijo Berto hace poco sobre lo de milenario aplicado a los chinos) no hace que los chinos sean más sabios, arteros o malvados. Ahora, eso es exactamente lo que se viene repitiendo durante años, incansablemente, y así llega el día en que pensamos que se nos ha ocurrido a nosotros que los chinos son muy raros, muy astutos y que ya, pero ya, se están preparando para la inminente invasión. De modo que cuando nos dicen que sube el precio del petróleo, que sube el precio de los alimentos, que sube todo, y alguien se pregunta por qué, saltamos como un resorte: "¡Son los chinos, estúpido!".
Dos ideas extravagantes son habituales en esta estrategia de progresivo extrañamiento: la de que su idioma es ininteligible para un occidental (lo que revela otra forma de pensar y de sentir) y la de que un extraño carisma late en el corazón de todos los chinos por una herencia milenaria. No digo que uno pueda aprender cantonés en dos días, pero los chinos no son una especie extraterrestre, y cualquiera tiene acceso hoy a estupendas versiones de lo mejor de su arte y poesía (y, doy fe, se entiende perfectamente). En cuanto a la segunda idea, es también muy común cuando se habla de las diferencias entre Europa y Estados Unidos. Se suele decir que Europa es más escéptica porque su experiencia secular de guerras y diversas tragedias ha desengañado a sus habitantes etc., etc., etc.
Vamos a ver: que yo sepa, la experiencia histórica no se transmite a través de los genes ni se va acumulando en la sangre de los descendientes, así que los habitantes actuales de Europa no son más pesimistas que los de hace cien años, ni menos ilusos. Por la misma razón, la cultura china tradicional, por muy milenaria que sea (por favor, localicen lo que dijo Berto hace poco sobre lo de milenario aplicado a los chinos) no hace que los chinos sean más sabios, arteros o malvados. Ahora, eso es exactamente lo que se viene repitiendo durante años, incansablemente, y así llega el día en que pensamos que se nos ha ocurrido a nosotros que los chinos son muy raros, muy astutos y que ya, pero ya, se están preparando para la inminente invasión. De modo que cuando nos dicen que sube el precio del petróleo, que sube el precio de los alimentos, que sube todo, y alguien se pregunta por qué, saltamos como un resorte: "¡Son los chinos, estúpido!".
jueves, 10 de abril de 2008
Conservar (2)
Perdón, pero he tenido que dejar el comentario a medio acabar.
Sigo: Decía que, en principio, no nos asiste ningún derecho a revocar la condena que la propia naturaleza ha pronunciado contra ciertas especies, aunque hayamos sido nosotros los verdugos. En este juego solo hay un participante, no dos. Nuestro éxito como especie ha modificado el entorno, igual que el éxito de los dinosaurios lo hizo in illo témpore, pero eso no nos hace malvados, solo nos sitúa al nivel intelectual de los dinosaurios (y ya sabemos que aquello acabó como el rosario de la aurora). Claro que el lince es más bonito que las alimañas, pero esa no es la cuestión. La realidad es que si su éxito evolutivo dependiera de la desaparición de especies competidoras, no detendrían su proliferación ni un cálculo de los riesgos para sí misma, ni de los riesgos para otras especies o para el planeta en general. Cuando se habla de una disminución de la diversidad, no suele tenerse en cuenta que esta precariedad sería provisional, y que quedaría compensada con el desarrollo de nuevas mutaciones de las especies resistentes. Así pues, no hay nada más antinatural (por así decirlo) que los intentos del ser humano de proteger a otras especies o que el hecho de que su preocupación por el medio perjudique su éxito.
Todo lo dicho tiene también otra interpretación, aunque es más polémica y prefiero dejarla para otro día
Sigo: Decía que, en principio, no nos asiste ningún derecho a revocar la condena que la propia naturaleza ha pronunciado contra ciertas especies, aunque hayamos sido nosotros los verdugos. En este juego solo hay un participante, no dos. Nuestro éxito como especie ha modificado el entorno, igual que el éxito de los dinosaurios lo hizo in illo témpore, pero eso no nos hace malvados, solo nos sitúa al nivel intelectual de los dinosaurios (y ya sabemos que aquello acabó como el rosario de la aurora). Claro que el lince es más bonito que las alimañas, pero esa no es la cuestión. La realidad es que si su éxito evolutivo dependiera de la desaparición de especies competidoras, no detendrían su proliferación ni un cálculo de los riesgos para sí misma, ni de los riesgos para otras especies o para el planeta en general. Cuando se habla de una disminución de la diversidad, no suele tenerse en cuenta que esta precariedad sería provisional, y que quedaría compensada con el desarrollo de nuevas mutaciones de las especies resistentes. Así pues, no hay nada más antinatural (por así decirlo) que los intentos del ser humano de proteger a otras especies o que el hecho de que su preocupación por el medio perjudique su éxito.
Todo lo dicho tiene también otra interpretación, aunque es más polémica y prefiero dejarla para otro día
Conservar
Fastidia la persistencia de ciertos perjuicios sobre el medio ambiente. Uno de los más extendidos, resistentes y arbitrarios es el que establece una división tajante entre los fenómenos del mundo natural y los derivados de la cultura. La división suele conllevar, además, una clara valoración moral; es decir, todo lo que pasa en la naturaleza es bueno (aunque se trate de lo que hace el icneumon con sus anfitriones) y toda actividad humana, perniciosa (se ha hecho bastante popular la imagen del ser humano como enfermedad del planeta, sugerente pero profundamente inexacta; a eso vamos). La evolución no es una teleología, y no busca la belleza ni la verdad ni el bien, sino el éxito (y ni siquiera eso; más bien actúa como una fuerza ciega). El ser humano, al menos hasta el momento, es un modelo de éxito evolutivo, mientras que todas las especies amenazadas son, ex hypothesi, diseños fracasados: no han sabido adaptarse al entorno (en este caso, al entorno humano), como lo han hecho otras especies: la rata, las cucarachas, los virus, etc.
¿Qué legitimidad nos asiste para enmendar las decisiones de la naturaleza?
¿Qué legitimidad nos asiste para enmendar las decisiones de la naturaleza?
martes, 8 de abril de 2008
Miedo
No puedo evitarlo: soy un pesado: iré refinando la amenidad conforme me acostumbre al formato. Ahí va el comentario (a ver que les parece a mis amables lectores de 2º D)
Hoy en clase ha surgido accidentalmente una excusa para hablar acerca del fenómeno de la percepción distorsionada del riesgo. Dicho así parece algo oscuro, pero no lo es. Se trata de que hay ciertos riesgos que calculamos correctamente (sabemos, por ejemplo, que es poco probable que nos caiga un meteorito al salir a la calle), y de que sin embargo, tendemos a exagerar o ignorar otros de forma irracional; los alumnos, en este caso, comentaban asustados la fuga de un preso de la cárcel de Reus sin tener en cuenta la escasa probabilidad de que este hecho afectara de manera significativa a su vida cotidiana. El riesgo constituye por sí solo una rama de la Antropología, así que tampoco me voy a meter en aguas demasiado profundas. No obstante, todo ello me ha llevado a pensar en un libro de Cass R. Sunstein traducido hace poco por Katz. Sunstein habla de la heurística de la disponibilidad, o del hecho de que “la gente tiende a otorgar más probabilidad a los acontecimientos si puede recordar un incidente de su ocurrencia”. La respuesta unánime de los alumnos era: “Sí, pero si te toca a ti…”, para acabar rechazando cualquier razonamiento que acabara por desmontar ese prejuicio de “disponibilidad”. La verdad es que su actitud se parece en algo a lo que, en otro libro muy recomendable, M. Piattelli denomina “túneles mentales”, y que viene a demostrar que somos una especie que recompensa la cobardía, o bien que el miedo es un poderoso mecanismo de conservación. Es decir, tendemos a ser conservadores en nuestros cálculos, a optar por la alternativa que nos ofrece menos riesgos, aunque racionalmente se haya comprobado que esta impresión es falsa. No se trata, sin embargo, de lo que ayer en la Vanguardia un artículo consideraba un síntoma de una sociedad hipocondríaca, ni de una exacerbación inocente de nuestro sentido del riesgo. El miedo ubicuo de nuestra sociedad (un auténtico emblema de la época), y nuestros alumnos deberían saberlo, es un miedo inducido, y que solo se da en aquellos casos en los que se ha alcanzado un determinado nivel de bienestar; es decir, el miedo es una consecuencia proporcional del éxito, y además es provocado. Por eso quizás uno tiende a ser más indulgente con el miedo que con otras debilidades menos naturales, como la pereza. Y bien por miedo, bien por sentido del ridículo, bien por pereza o bien por una combinación de las tres, la realidad es que los profesores de Secundaria no nos decidimos a utilizar las nuevas tecnologías con nuestros alumnos, y es una lástima. Y ya digo que el miedo se disculpa, pero la pereza…
Hoy en clase ha surgido accidentalmente una excusa para hablar acerca del fenómeno de la percepción distorsionada del riesgo. Dicho así parece algo oscuro, pero no lo es. Se trata de que hay ciertos riesgos que calculamos correctamente (sabemos, por ejemplo, que es poco probable que nos caiga un meteorito al salir a la calle), y de que sin embargo, tendemos a exagerar o ignorar otros de forma irracional; los alumnos, en este caso, comentaban asustados la fuga de un preso de la cárcel de Reus sin tener en cuenta la escasa probabilidad de que este hecho afectara de manera significativa a su vida cotidiana. El riesgo constituye por sí solo una rama de la Antropología, así que tampoco me voy a meter en aguas demasiado profundas. No obstante, todo ello me ha llevado a pensar en un libro de Cass R. Sunstein traducido hace poco por Katz. Sunstein habla de la heurística de la disponibilidad, o del hecho de que “la gente tiende a otorgar más probabilidad a los acontecimientos si puede recordar un incidente de su ocurrencia”. La respuesta unánime de los alumnos era: “Sí, pero si te toca a ti…”, para acabar rechazando cualquier razonamiento que acabara por desmontar ese prejuicio de “disponibilidad”. La verdad es que su actitud se parece en algo a lo que, en otro libro muy recomendable, M. Piattelli denomina “túneles mentales”, y que viene a demostrar que somos una especie que recompensa la cobardía, o bien que el miedo es un poderoso mecanismo de conservación. Es decir, tendemos a ser conservadores en nuestros cálculos, a optar por la alternativa que nos ofrece menos riesgos, aunque racionalmente se haya comprobado que esta impresión es falsa. No se trata, sin embargo, de lo que ayer en la Vanguardia un artículo consideraba un síntoma de una sociedad hipocondríaca, ni de una exacerbación inocente de nuestro sentido del riesgo. El miedo ubicuo de nuestra sociedad (un auténtico emblema de la época), y nuestros alumnos deberían saberlo, es un miedo inducido, y que solo se da en aquellos casos en los que se ha alcanzado un determinado nivel de bienestar; es decir, el miedo es una consecuencia proporcional del éxito, y además es provocado. Por eso quizás uno tiende a ser más indulgente con el miedo que con otras debilidades menos naturales, como la pereza. Y bien por miedo, bien por sentido del ridículo, bien por pereza o bien por una combinación de las tres, la realidad es que los profesores de Secundaria no nos decidimos a utilizar las nuevas tecnologías con nuestros alumnos, y es una lástima. Y ya digo que el miedo se disculpa, pero la pereza…
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Un día de campo

Por aquí suelo pasear
Un día de campo

Esto está cerca de mi pueblo