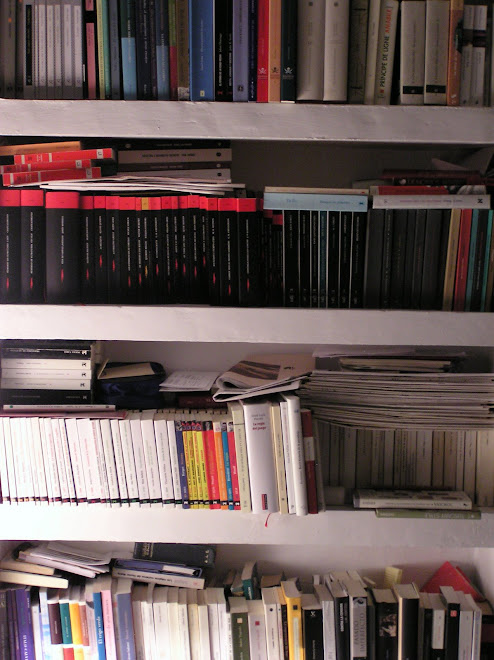martes, 29 de julio de 2008
Opiniones compartidas
En la NYRB del 12 de junio Freeman Dyson terminaba su reseña de dos libros sobre el calentamiento global con la siguiente observación: All the books that I have seen about the science and economics of global warming...miss the main point. The main point is religious rather than scientific. There is a worldwide secular religion which we may call environmentalism, holding that we are stewards of the earth, that despoiling the planet with waste products of our luxurious living is a sin, and that the path to righteousness is to live as frugally as possible. El problema, como en cualquier religión, es qué hacer con los escépticos: no hay más que ver la condena que empiezan a suscitar quienes plantean dudas sobre los dogmas de la nueva ortodoxia. Pero lo curioso del caso es que la idea de una religión conservacionista (que probablemente no será original de Dyson) coincidía con un borrador que tenía para publicar aquí, y ese descubrimiento fue perturbador; porque si a uno, por un lado, le reconforta encontrar confirmadas sus opiniones (sobre todo si es en la NYRB), por otro, piensa que la idea no es tan original ni tan brillante como había supuesto en un principio. La solución, no renovar la suscripción.
viernes, 25 de julio de 2008
Moraleja
No está mal que las historias intenten transmitir una enseñanza; es más, todas deberían hacerlo, pero adaptándolas a nuestra sensibilidad posmoderna, alérgica a cualquier mandamiento moral. El caso es que de un tiempo a esta parte vengo comprobando que muchos libros infantiles pretenden adoctrinar indisimulada y groseramente a su público: que si los niños no deben ser cobardes, que si los niños deben obedecer a sus padres... La narración acaba siendo un mero pretexto para decirle al niño lo que tiene que hacer o dejar de hacer, lo que, por lo menos a mí, me resultaría particularmente irritante (están por otro lado las fábulas morales, como las ediciones que hace SM de los Cuentos por teléfono de Rodari, que son fantásticas, pero excepcionales). Los clásicos (incluso los clásicos juveniles) no hacen eso, o por lo menos son más sutiles y molestan menos. Creo que no hay en la historia libro menos edificante que La Isla del Tesoro. El objetivo de todos los libros, también el de los destinados a un público infantil, debe ser conmover, transformar al lector en algún sentido, de tal forma que cuando acabe el libro ya no sea la misma persona que cuando lo empezó. Y no creo que a nadie le conmueva un manual de urbanidad.
miércoles, 23 de julio de 2008
Vida de piratas
A pesar de su naturaleza irracional, a veces a uno le asaltan fantasías de evasión, emprender una vida llena de emociones y llegar a ser un personaje libertino y despreocupado, como un pirata de los que salen en los libros (leed, por favor, la colección Isla de Tortuga, de Renacimiento). Claro que eso solo sucede de vez en cuando, sobre todo cuando uno acaba de leer alguna biografía repleta de aventuras trepidantes y librescas. Nos decimos: si mengano de tal fue capaz de abandonar su trabajo, la seguridad de su hogar y su familia y lanzarse a un destino incierto, si fue capaz de llevar a cabo todas estas hazañas sin ser un genio ni un acróbata, ni especialmente listo o dotado, ¿por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Y es evidente que uno podría hacerlo sin demasiados problemas, y con un resultado parecido. Porque no es difícil llevar una vida de aventura; lo difícil es no llevarla. Otra cosa es que nos quede una especie de nostalgia de la emoción de la vida errante, pero es una fantasía que intenta consolarnos de nuestra desolación cotidiana.
domingo, 13 de julio de 2008
Gore (no Al)
Aunque el cine y la literatura han perdido los escrúpulos tradicionales para mostrar la fragilidad del cuerpo y la viscosidad de sus órganos, tampoco puede decirse que se trate de algo nuevo. No suelen aparecer en las antologías, pero la Ilíada contiene pasajes escalofriantes en los que se advierte el mismo gusto macabro (gruesome dicen los comentaristas ingleses) por el espectáculo de la degradación del cuerpo. Charles Segal escribió un librito fantástico sobre el tema (The theme of the mutilation of the corpse in the Iliad), en el que se estudia cómo la amenaza de maltratar el cadáver del enemigo (presente desde los primeros versos del poema) y la crueldad creciente de los protagonistas se corresponde con un proceso de deshumanización que afecta a los dos bandos. No voy a reproducir aquí las escenas, porque la sangre (y demás fluidos corporales) es, a pesar de sus connotaciones esotéricas, de muy mal gusto. El que quiera conocerlas, que se lea la Ilíada ahora en la playa (el libro de Segal no podrá, porque no habrá más de diez ejemplares en toda España; no lo tiene ni la propia editorial en catálogo ni está en Abebooks; hombre, si alguien está muy empeñado, se lo dejo). La verdad es que yo soy muy impresionable y me pone enfermo el regodeo en lo sanguinolento, así que prefiero que me lo ahorren, en todas sus versiones. Simplemente lo recuerdo porque la editorial 451, algo irregular en la elección de sus títulos, ha sacado ahora El cadáver del enemigo, de Giovanni De Luna, que trata del mismo tema, y el libro parece muy interesante. A pesar de todo.
jueves, 10 de julio de 2008
Publicidad emocional
La publicidad es sumamente halagadora: un equipo de gente muy inteligente devanándose los sesos pensando cómo conseguir que te guste algo que seguramente no necesitas ni quieres ni te interesa, discurriendo cómo inventarse una historia acerca de un producto para que tú lo recuerdes. Porque hasta ahora lo importante no era la descripción de las propiedades del detergente x y su exaltación propagandística, sino la narración que lo acompañaba. Ahora se buscan otros objetivos, como lograr que el cliente se identifique con la marca o crear un vínculo afectivo entre el consumidor y el producto; se puede observar en algunos anuncios recientes, como el de Häagen-Dazs (estupendo), el del Dúo de Telefónica (muy bueno el departamento de Telefónica) o el último de Coca-Cola y, al menos en parte, funciona (sobre todo si se hace con gracia; el humor sigue siendo una gran baza). La historia de la publicidad resulta en sí misma fascinante, porque se comprueba cómo han ido sofisticándose las defensas del consumidor y las estrategias del asalto (es como una poliorcética del deseo) hasta el momento actual, en el que podemos asistir a maravillas de 30 segundos. No son muchas, ¿eh?, porque la mayoría de los anuncios es mediocre y aburridísima (continuando con el símil, siguen asaltando nuestras murallas con catapultas), pero todavía hay algunos por los que esperamos en cada intermedio; acabo de ver veinte, y solo uno ha aprobado. Evidentemente, la publicidad de algunos productos es más fácil que la de otros (uno ya no presta atención los anuncios de telefonía móvil), y en otros casos hay serias limitaciones (véase el de Schweppes: no pueden mencionar al personaje de House, así que dicen: "Schweppes y ...", dejando que el espectador termine la frase; sería ingenioso si no fuera tan evidente). Disfrutemos, pues, sin dejar de intentar averiguar por qué nos gustan tanto los anuncios que nos gustan (también nos dicen algo de nosotros).
miércoles, 9 de julio de 2008
Consuetudinis magna vis est
Montaigne, ahora de moda por la flamante edición de Acantilado, dedica uno de sus capítulos más inspirados a la fuerza de la costumbre (el título del comentario es una cita de Cicerón):
Pues es en verdad la costumbre, violenta y traidora maestra de escuela. Poco a poco, a la chita callando, nos pone encima la bota de su autoridad; mas con este suave y humilde principio, al haberla asentado y plantado con la ayuda del tiempo, nos descubre de pronto un furioso y tiránico rostro, contra el que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de alzar los ojos. Vémosla forzar en toda ocasión las reglas de la naturaleza.
A pesar de todos los testimonios que cita Montaigne, creo que la costumbre merece un comentario más favorable. Siempre he sido, creo, un decidido defensor de sus ventajas (obviamente, dentro de unos límites; me encanta, por ejemplo, cómo sirve para caracterizar a Morgan Freeman en Seven). En el fondo todos lo somos, porque nos hace la vida mucho más cómoda, nos evita pensar qué tenemos que hacer en cada momento, y esa es, al menos en parte, la razón de su tiránico dominio. Hasta la palabra 'rutina' se halla devaluada, aunque ha recuperado parte de su prestigio gracias a la informática. El hecho es que la comparación política tiene mucho sentido, porque esa delegación (obligada en algunos casos, voluntaria en otros) de la capacidad para decidir es lo característico de las dictaduras; todavía mucha gente reconoce que con Franco no se vivía tan mal, y es cierto; por supuesto, es muchísimo más cómodo no tener que decidir nunca, no ser responsables de nada, sobre todo en cuestiones de importancia, porque si no, ¿a quién íbamos a echarle la culpa? ¿A los gitanos, como en Italia?
Pues es en verdad la costumbre, violenta y traidora maestra de escuela. Poco a poco, a la chita callando, nos pone encima la bota de su autoridad; mas con este suave y humilde principio, al haberla asentado y plantado con la ayuda del tiempo, nos descubre de pronto un furioso y tiránico rostro, contra el que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de alzar los ojos. Vémosla forzar en toda ocasión las reglas de la naturaleza.
A pesar de todos los testimonios que cita Montaigne, creo que la costumbre merece un comentario más favorable. Siempre he sido, creo, un decidido defensor de sus ventajas (obviamente, dentro de unos límites; me encanta, por ejemplo, cómo sirve para caracterizar a Morgan Freeman en Seven). En el fondo todos lo somos, porque nos hace la vida mucho más cómoda, nos evita pensar qué tenemos que hacer en cada momento, y esa es, al menos en parte, la razón de su tiránico dominio. Hasta la palabra 'rutina' se halla devaluada, aunque ha recuperado parte de su prestigio gracias a la informática. El hecho es que la comparación política tiene mucho sentido, porque esa delegación (obligada en algunos casos, voluntaria en otros) de la capacidad para decidir es lo característico de las dictaduras; todavía mucha gente reconoce que con Franco no se vivía tan mal, y es cierto; por supuesto, es muchísimo más cómodo no tener que decidir nunca, no ser responsables de nada, sobre todo en cuestiones de importancia, porque si no, ¿a quién íbamos a echarle la culpa? ¿A los gitanos, como en Italia?
martes, 8 de julio de 2008
Ley y orden
Si no habéis visto nunca Ley y orden os estáis perdiendo la mejor serie de la historia. Ahora la están emitiendo la 2, hacia la 1:00 a. m. y Calle 13, todos los días en varios horarios (hay algunas temporadas en DVD). Lo digo porque no conozco a muchos seguidores (aunque, si ha durado tanto, en alguna parte estarán). Es necesario aclarar que el hecho de seguirla exige unos cuantos sacrificios, porque nunca he podido verla antes de medianoche en un canal generalista; además, como va por la temporada 17ª y existen numerosos spin off, resulta imposible hacerse una idea coherente de la trama o familiarizarse con los personajes sin volverse loco. Mis parejas preferidas son la formada por Elliot (Christopher Meloni) y Olivia (Mariska Hargitay), protagonistas de la Unidad de Víctimas de Crímenes Especiales, y la de Acción Criminal, formada por 'Bobby' Goren (Vincent D'Onofrio) y Eames (Kathryn Erbe). La serie, como indica su título, consta de dos partes: la primera muestra la labor de la policía hasta que atrapa al sospechoso, y la segunda, el trabajo de la fiscalía en el proceso (en Acción criminal esta segunda parte casi ha desaparecido). Lo bueno de la serie (y resulta algo paradójico) es que todos los episodios te dejan mal sabor de boca: nunca está claro que el culpable sea del todo culpable, ni el inocente, inocente (policías y fiscales incluidos); todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace, y nunca sabemos si se ha hecho justicia. Se nos enseña una realidad compleja y sucia, y bastante verosímil. Debería programarse en horario de máxima audiencia y ser una asignatura en el currículo. No os la perdáis.
lunes, 7 de julio de 2008
Somos cuerpo
Hace años escuché en un programa de radio vespertino que, mientras dormimos, todos parecemos buenos (habría que puntualizar que, más que buenos, lo que parecemos es inofensivos). Lo he recordado recientemente, al leer un fragmento de Plinio el Joven citado por L. Gil en Therapeia (p. 53):
Hace poco la enfermedad de un amigo mío me ha recordado que no valemos nunca tanto como cuando estamos enfermos. ¿A qué enfermo, en efecto, tientan la avaricia o la ambición? No es esclavo de sus amoríos, no apetece los honores, se despreocupa de las riquezas, se contenta con lo que tiene, por poco que sea, sabiendo que lo va a abandonar. Entonces se acuerda de los dioses, recuerda que es mortal, no envidia a nadie, a nadie admira, a nadie desprecia, y ni siquiera atiende o se alimenta de las conversaciones maliciosas: tan solo sueña con fuentes y baños. Esta es la suma de sus cuitas, la suma de sus plegarias, y mientras decide que, en el caso de que pueda librarse de su enfermedad, su vida será en el futuro dulce y sosegada, es decir, inocente y feliz (Ep. VII, 26).
Cito por la traducción de Gredos (de Julián González Fernández), gracias a la cual por fin podemos disfrutar en castellano del epistolario de Plinio. Por cierto que en la carta siguiente (VII, 27) cuenta tres historias sobrenaturales muy conocidas, en las que aparecen todos los elementos de los modernos relatos de terror. A lo que iba: en cuanto a la enfermedad, se trata, en realidad, de una cuestión de prioridades. Cuando el cuerpo reclama nuestra atención con sus urgencias, todas las demás preocupaciones se desvanecen.
Hace poco la enfermedad de un amigo mío me ha recordado que no valemos nunca tanto como cuando estamos enfermos. ¿A qué enfermo, en efecto, tientan la avaricia o la ambición? No es esclavo de sus amoríos, no apetece los honores, se despreocupa de las riquezas, se contenta con lo que tiene, por poco que sea, sabiendo que lo va a abandonar. Entonces se acuerda de los dioses, recuerda que es mortal, no envidia a nadie, a nadie admira, a nadie desprecia, y ni siquiera atiende o se alimenta de las conversaciones maliciosas: tan solo sueña con fuentes y baños. Esta es la suma de sus cuitas, la suma de sus plegarias, y mientras decide que, en el caso de que pueda librarse de su enfermedad, su vida será en el futuro dulce y sosegada, es decir, inocente y feliz (Ep. VII, 26).
Cito por la traducción de Gredos (de Julián González Fernández), gracias a la cual por fin podemos disfrutar en castellano del epistolario de Plinio. Por cierto que en la carta siguiente (VII, 27) cuenta tres historias sobrenaturales muy conocidas, en las que aparecen todos los elementos de los modernos relatos de terror. A lo que iba: en cuanto a la enfermedad, se trata, en realidad, de una cuestión de prioridades. Cuando el cuerpo reclama nuestra atención con sus urgencias, todas las demás preocupaciones se desvanecen.
domingo, 6 de julio de 2008
Freud y la masa (Hulk no, la otra)
Ya nadie habla de Freud, ni siquiera para reírse de él. Es cierto que los excesos del psicoanálisis han hecho que cualquier alusión parezca una parodia o una imitación de Woody Allen, pero es una pena, porque Freud (no sus epígonos) decía cosas brillantes. A propósito de la histeria colectiva que estuvo a punto de desatarse recientemente por la huelga de transportes, aproveché para leer Psicología de las masas y análisis del yo. La introducción es un conjunto de lugares comunes y excerpta de literatura secundaria anterior sin demasiada originalidad, pero resulta fascinante la vigencia del diagnóstico:
La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se muestra determinada por diversas causas. La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y, en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales (se trata de una cita de Psicología de las multitudes, de G. Le Bon) [...] La multitud es impulsiva, versátil e irritable, y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de conservación desaparecen ante ellos. [...] No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de la multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se suceden unas a otras asociativamente , como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres. [...] Por último, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Piden ilusiones, a las cuales no pueden renunciar. Dan siempre preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real.
El anuncio de la posibilidad (repito: la posibilidad; eso sí, anticipada una y otra vez por todos los medios de comunicación) de que no pudiéramos saciar todos nuestros caprichos durante algunos días fue el desencadenante de una serie de comportamientos propios de un país en el que fuera complicado conseguir los bienes más básicos. Esa no es la realidad. La realidad es que nuestras necesidades son cada día más sofisticadas, y menor nuestra tolerancia al hecho de no poder satisfacerlas inmediatamente: si nunca me he visto privado de nada, si no estoy acostumbrado a sufrir ningún contratiempo, cualquier inconveniente será contemplado como una amenaza o como una tragedia. La sensación de fragilidad es mayor conforme más podemos perder, y eso nos hace peores: nos hace tener más miedo, nos convierte en masa.
La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se muestra determinada por diversas causas. La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y, en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales (se trata de una cita de Psicología de las multitudes, de G. Le Bon) [...] La multitud es impulsiva, versátil e irritable, y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de conservación desaparecen ante ellos. [...] No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de la multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se suceden unas a otras asociativamente , como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres. [...] Por último, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Piden ilusiones, a las cuales no pueden renunciar. Dan siempre preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real.
El anuncio de la posibilidad (repito: la posibilidad; eso sí, anticipada una y otra vez por todos los medios de comunicación) de que no pudiéramos saciar todos nuestros caprichos durante algunos días fue el desencadenante de una serie de comportamientos propios de un país en el que fuera complicado conseguir los bienes más básicos. Esa no es la realidad. La realidad es que nuestras necesidades son cada día más sofisticadas, y menor nuestra tolerancia al hecho de no poder satisfacerlas inmediatamente: si nunca me he visto privado de nada, si no estoy acostumbrado a sufrir ningún contratiempo, cualquier inconveniente será contemplado como una amenaza o como una tragedia. La sensación de fragilidad es mayor conforme más podemos perder, y eso nos hace peores: nos hace tener más miedo, nos convierte en masa.
jueves, 3 de julio de 2008
Words, words
Hace algún tiempo se celebró una convocatoria para descubrir la palabra más ¿bonita?, ¿hermosa? (no recuerdo los términos exactos; y, como dice A. Trapiello, carecemos de un adjetivo que no resulte ñoño) del castellano; la ganadora fue amor, lo que demuestra, aparte de lo absurdo de la naturaleza y el propósito de la encuesta (que no necesitaba demostración), el criterio pueril de los participantes que, además, dejaban constancia de que no habían entendido la intención del concurso; entre mis preferidas están anfractuoso, macareo, tránsito, nabab, hontanar o embelesar, pero las que más me gustan son algunas que no están recogidas en el diccionario de la Academia, como priamel. Reconozco, por otra parte, que uno acaba volviéndose especial en cuestiones de léxico; mis manías son irracionales hasta extremos clínicos: me niego a escribir ciertas palabras sin que pueda explicar claramente por qué, más allá de que esas decisiones obedecen a mi tiránico capricho; en cierto sentido, tiene algo que ver con las propiedades sinestésicas de la lengua, pero no sabría explicarlo mejor: la cuestión es que me resisto a utilizar términos como historicismo y causalidad, y otros acabados en -ismo e -idad (menos) y, sin embargo, me resultan agradables los acabados en -encia, como tendencia, resistencia e influencia. Así que uno acaba escribiendo lo que puede con ese diccionario cojo, aunque no creo que la diferencia (¿veis?) sea demasiada. A propósito, ya estoy de vacaciones, conque procuraré recuperar el tiempo perdido.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Un día de campo

Por aquí suelo pasear
Un día de campo

Esto está cerca de mi pueblo