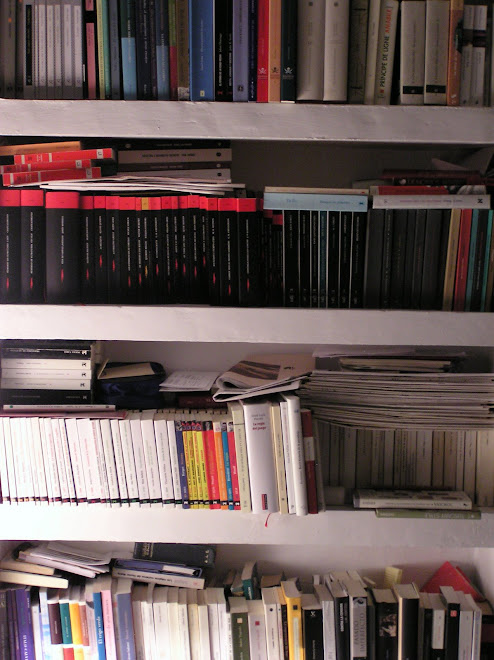Una de las exigencias menos negociables de la ciudadanía debería ser la de la información; es decir, el derecho a recibir buena información (clara y verdadera; dejemos de lado los accidentes epistemológicos que nos asalten en el proceso) es previo a los demás, porque es el que nos permite tomar decisiones correctas en asuntos que nos conciernen. Explicar fenómenos complejos con palabras sencillas, de forma que todo el mundo los entienda, es una de las cosas más arduas que existen (si no, que se lo pregunten a los profesores). Esto, que resulta ya difícil de por sí, se complica más aún si sabemos que una de las principales estrategias de la política es crear, sobre cualquier asunto, una "enorme masa de información pegajosa", como la llamaba Soledad Gallego (
cf. la entrada a este blog del 3 de septiembre), en la que sea imposible discernir los hechos de las opiniones, lo documentado de lo verosímil, lo cierto de lo probable. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a ello que no nos damos cuenta de su escandalosa frecuencia. Así, el ciudadano no sabe si la energía nuclear es buena o mala, si los transgénicos son buenos o malos, si el calentamiento global es culpa nuestra o no, etc. Obsérvese que el plantear estos asuntos como dilemas es ya un error, porque suelen ser cuestiones equívocas en las que existen variables múltiples y que admiten puntos de vista complementarios, distintos pero no contradictorios, pero el debate exige simplificar.
El Gobierno (los gobiernos, porque han sido varios) lo ha hecho muy mal con el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Proceso de Bolonia). Lo ha hecho mal porque todas las noticias que llegan sobre él son (y perdón por el chiste), una auténtica salsa. Seguramente nadie conoce los detalles de los documentos originales ni las intenciones de sus promotores, pero esa ignorancia no impide que nos definamos vehementemente. Yo tampoco conozco esos detalles, pero puesto que hay que simplificar, hagámoslo: creo que el Proceso indica claramente una tendencia, señalada ya por la prensa: la americanización del modelo europeo de la educación superior. Creo sinceramente que esto es bueno, pero soy consciente de la debilidad de mi posición. Datos: según la clasificación de la Universidad Jiao Tong de Shangai (una de las más aceptadas), entre las cincuenta mejores universidades del mundo hay ¡37 estadounidenses!, 5 de Reino Unido, 2 de Japón, 2 de Canadá, 1 de Francia, 1 de Dinamarca, 1 de Holanda y 1 de Suiza (se puede consultar en la página
ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm). Es cierto que en estas clasificaciones se favorecen ciertos valores no necesariamente universales (competitividad, eficiencia), pero resulta que estos valores coinciden con los que dominan nuestra sociedad. Por otro lado, si nuestras universidades pudieran alegar en su descargo que alientan la formación humanística y ciudadana de sus alumnos, aún tendrían una disculpa, pero no es así: lo único que alientan es el conformismo y la mediocridad. El modelo estadounidense está lejos de la perfección: una universidad verdadera debería buscar exclusivamente el conocimiento, promover la curiosidad y servir de asiento a las expresiones más elevadas del espíritu humano. Pero mientras no llegue esa Academia platónica, el modelo de Harvard seguirá siendo superior.